Las elecciones de 2025 y la trayectoria política del movimiento indígena ecuatoriano
Análisis de coyuntura
Las elecciones de 2025 y la trayectoria política del movimiento indígena ecuatoriano
Pablo Dávalos
Siempre he considerado que la trayectoria política del movimiento indígena del Ecuador forma parte de un proceso de ontología política que ha transformado profundamente al país. A inicios del 2025, y una vez cumplidos todos los requisitos del sistema político para participar en elecciones, el movimiento indígena disputa su entrada al balotaje con candidato propio, el líder indígena, Leonidas Iza.
No sé si lo logren pero el solo hecho que se hayan puesto como meta disputar el gobierno, y querer ser gobierno es bastante. Indica una trayectoria política, con todos sus altibajos, que certifican ese proceso de ontología política. Lo han asumido desde sus propias posibilidades. Han puesto a trabajar a toda su estructura organizativa en función de esta candidatura, lo que es relativamente inédito. En anteriores circunstancias y por diferentes motivos la estructura organizativa participaba marginalmente o se abstenía de hacerlo, pero ahora está totalmente involucrada.
Hace algunas décadas, cuando recién emergían políticamente, muy pocos apostaban por su pervivencia y, menos aún, por su trascendencia. Se los veía en una especie de crisis permanente. Se asumía, desde algunos sectores, que eran un proceso corporativo y en desgarre continuo por sus aparentes contradicciones que los empujaban hacia su posible disolución; sin embargo, esos sombríos pronósticos no se cumplieron pero evidenciaron que su trayectoria política es compleja y para nada lineal.
Se puede también advertir, en esa trayectoria, que casi todos los gobiernos, así como varios partidos políticos de izquierda e incluso la misma cooperación internacional, intentaron dividirlos, cooptarlos, manipularlos o someterlos a sus propios requerimientos. En ciertas ocasiones tuvieron un relativo éxito y, en otras, no tuvieron ninguna posibilidad de hacerlo, así que el movimiento indígena ha tenido que sobrevivir a todos ellos y aprender a hacerlo.
De otra parte, también han sido materia prima de la academia. En un contexto en el cual la academia tiene que replegarse sobre sí misma y abandonar cualquier posibilidad de incidir sobre la estructura de sus sociedades porque tiene que cumplir parámetros cuantitativos de rendimiento (las reformas de Bolonia), el movimiento indígena les brindó a los académicos el material necesario para un ejercicio de interpretación que abarcaba todos los matices posibles. Tanto su praxis política cuanto los conceptos que generaba como, por ejemplo, plurinacionalidad, interculturalidad, Sumak Kawsay, entre otros, fueron (y son) ejes epistemológicos para debates académicos importantes y para un importante número de publicaciones.
Pero la academia ha tratado de inscribir la trayectoria del movimiento indígena dentro de sus propias coordenadas y certezas epistemológicas; así, por ejemplo, la academia anglosajona y sus corifeos criollos, comprenden y registran a las luchas indígenas dentro de la matriz liberal de la política calificándolas como acción colectiva. En el caso del marxismo hay que reconocer que se les hace difícil a los marxistas comprender e interpretar cuestiones que están por fuera de su marco epistemológico. Un ejemplo de ello es el concepto de territorio que es visto por ellos como tierra, es decir, como recurso económico que genera una renta determinada en función de procesos económicos asimismo determinados. Empero, en el mundo indígena no existe el concepto de tierra desvinculado de aquel de territorio.
De otra parte, si bien no han existido muchas reflexiones sobre el Estado Plurinacional, en cambio, hay una variada, intensa y amplia reflexión sobre el Sumak Kawsay, otro de sus conceptos pioneros y que trata de disputar los sentidos a la noción moderna de “desarrollo” y “crecimiento económico”. Pero, fuerza es decirlo, ninguno de esos debates ha entrado a definir o a alterar la estructura misma del movimiento y su proceso de ontología política ni sus batallas políticas o ideológicas. Esta vez el movimiento indígena tiene importantes intelectuales propios y ha acompañado sus procesos de ontología política con reflexión y análisis propios.
El movimiento indígena también ha debido salir de varios corsés que han tratado de imponérseles. En el periodo de la Revolución Ciudadana, 2007-2017, se les etiquetó como movimiento corporativo y se les arrebató algunos procesos que formaban parte de su ontología política como la educación intercultural o la gobernanza comunitaria del agua. La Revolución Ciudadana, en ese sentido, solo recogía una propuesta política que había sido creada por el Banco Mundial bajo el concepto de “etnodesarrollo”, y que consideraba que los pueblos y nacionalidades indígenas eran susceptibles de políticas asistencialistas para sacarlos de la pobreza e integrarlos a la modernización capitalista en mejores condiciones. Fueron las épocas del proyecto “Prodepine” del Banco Mundial. Curiosamente, y en un ejercicio que da cuenta que el Banco Mundial se quedó petrificado en la historia, ahora intentan un nuevo proyecto Prodepine 2.0 pero con un nombre impronunciable, lo denominan TEEIPAM (Operación de crédito No. P173283), por 40 millones de USD y previsto para el periodo 2020-2026. Es tan intrascendente este proyecto de “etnodesarrollo” que la dirigencia indígena no tiene la más mínima idea de su existencia.
Sin embargo y más allá de todas estas contingencias, en las elecciones de inicios del año 2025, el movimiento indígena tomó la decisión de participar en ellas y apostar por ser gobierno. En ocasiones anteriores siempre avalaron o apoyaron a alianzas programáticas que coincidían de alguna manera con su proyecto político. En pocas ocasiones han ido solos a las elecciones generales. Lo hicieron en el año 2006 con la candidatura de Luis Macas que tuvo una participación marginal en ese entonces. Luego lo hicieron en el año 2020 con la candidatura de Yaku Pérez que disputó de forma cerrada el paso al balotaje con el banquero Guillermo Lasso producto de las importantes movilizaciones sociales de octubre de 2019. Lo volvieron a intentar en una alianza de izquierdas en el año 2023 luego de que se había decretado la muerte cruzada y con la misma candidatura de Yaku Pérez. En esa ocasión el movimiento social, por varias razones, se abstuvo de apoyar esa candidatura y el resultado fue que Pérez solo alcanzó una votación marginal sin relación con su anterior participación electoral.
Pero antes de eso lo intentaron en 1996 con el periodista Freddy Ehlers, y obtuvieron un tercer lugar en las elecciones, y en el año 2002, luego de su participación política en la destitución del ex presidente Jamil Mahuad, hicieron una alianza con el coronel Lucio Gutiérrez y ganaron las elecciones, pero el coronel Gutiérrez apenas ganó las elecciones traicionó al movimiento indígena y viró radicalmente hacia la derecha.
Esta vez, en cambio, el movimiento social, la CONAIE, se ha comprometido de manera íntegra en la candidatura de su líder, Leonidas Iza. Por lo que es una elección particular para el movimiento indígena porque se trata de la confluencia de sus estructuras organizativas con su brazo político, el movimiento Pachakutik.
Ahora bien, definitivamente, no puede entenderse la política reciente en el Ecuador sin su presencia. Han cambiado la geometría de la política y son ellos quienes han provocado los cambios políticos más importantes y un ejemplo de ello es la Constitución de 2008. Esa Constitución es inédita a escala global porque incorpora una serie de conceptos que provienen de la matriz de las luchas indígenas.
En muchos textos he indicado que aquello que los transformó cualitativamente fue su propuesta de Estado Plurinacional. Gracias a este concepto pudieron transitar de movimiento social hacia sujeto político. Es algo que, por ejemplo, nunca comprendió la Revolución Ciudadana. Ahora este concepto está ya en la definición del Estado y en el artículo primero de la Constitución. Pero su registro no cambia la estructura ontológica de lo real. Si bien la Constitución del país dice que se trata de un Estado Plurinacional e intercultural, aún falta dar contenidos a esa noción de Estado Plurinacional y, precisamente por eso, participan en el sistema político.
Su presencia ha evitado la emergencia de la extrema derecha, al estilo Milei o Bolsonaro en un contexto en los que la precarización de la acumulación capitalista ha puesto de moda al fascismo. Las elites criollas han sucumbido a esa “tentación fascista” e, incluso, copian textualmente las propuestas, las poses y los eslóganes del fascismo para atraer la atención de los votantes. Si bien en otras sociedades el fascismo ha avanzado y ha logrado importantes posiciones en sus respectivos sistemas políticos, en el Ecuador, en cambio, aún son marginales y es muy probable que la muralla de contención sea, precisamente, el movimiento indígena.
El movimiento indígena ha puesto también límites a la imposición liberal y ha sido una traba para algunos aspectos de esa modernización neoliberal, como la flexibilización laboral, o la eliminación de los subsidios a los combustibles. En los últimos años se han dado algunas batallas entre el movimiento indígena y el FMI y han sido ganadas por los indígenas, aunque la guerra, hay que reconocerlo, y por el contubernio de las elites, la siga aún ganando el FMI.
Las elecciones de 2025 encuentra al movimiento indígena fortalecido. Entran a estas elecciones sin mayores problemas organizativos. En realidad, entran íntegros y con sus estructuras organizativas intactas. Tienen un plan de gobierno bastante potente que demuestra una visión de país muy atinada y pertinente. Su candidato corre en su propio carril y al momento las encuestas le otorgan el tercer lugar de un total de 16 binomios.
Así, están por encima de partidos de derecha importantes como, por ejemplo, el movimiento CREO (Creando Oportunidades) del banquero Guillermo Lasso y que ganó las elecciones en el año 2020; o el Partido Social Cristiano (PSC) uno bastión de las oligarquías agroexportadoras del país, o del partido CONSTRUYE de la ex ministra de Lenin Moreno, María Paula Romo, quien, además, ha sido acusada de crímenes de lesa humanidad por la represión a las movilizaciones sociales de octubre de 2019.
La principal amenaza al movimiento indígena es que entran a este proceso electoral casi sin recursos económicos. Por diferentes razones, las autoridades electorales han entregado los fondos electorales a casi todos los partidos políticos menos al movimiento indígena y su partido Pachakutik. Sus cuentas bancarias están en casi cero mas, a pesar de eso, han realizado una campaña electoral masiva y contundente. Lo han podido hacer gracias a su músculo organizativo. Tienen una estructura organizativa a nivel comunitario y a nivel político que lo evidencian como una de las estructuras políticas más potentes del país. Para cualquier organización política, correr en unas elecciones generales sin recursos económicos es un suicidio, menos para el movimiento indígena. Por tanto, correr en las elecciones de 2025 sin recursos económicos y, a pesar de eso, estar en los primeros lugares de las preferencias electorales, demuestra, justamente, su fuerza organizativa y su enorme legitimidad social.
En las próximas elecciones pueden ser el fiel de la balanza y contribuir a cambiar la correlación de fuerzas y la forma que asuma la transición política. Es probable que terminen entre los primeros lugares de la votación, y no es nada improbable que puedan llegar al balotaje.
He escrito varios textos sobre el movimiento indígena y la coyuntura política del Ecuador, el más reciente de ellos es Transiciones Hegemónicas en el Ecuador, publicado en el año 2024 por CLACSO y la Universidad Andina de Quito. Ahí establezco que la transición política se la juega entre la derecha (con el apyo irrestricto del gobierno americano), la Revolución Ciudadana y el movimiento indígena. Hasta el momento, las hipótesis planteadas en ese texto han demostrado ser pertinentes y justas. Son esos tres sujetos sociales los que disputan efectivamente la transición política. El escenario sobre el cual se sitúa esa transición está definido y estructura bajo el clivaje entre correismo y anticorreísmo que le ha sido muy funcional a la derecha y le ha permitido ganar hasta el momento la disputa de la transición política.
Ahora bien, lo ideal sería que efectivamente el movimiento indígena gane las elecciones, pero es muy difícil que eso suceda dado el contexto y las particularidades que asume la coyuntura política en este escenario de disputas por la transición. Si las hipótesis planteadas en el texto de Transiciones Hegemónicas en el Ecuadorson correctas, entonces también será difícil que gane las elecciones la Revolución Ciudadana, lo que apuntaría a un eventual triunfo electoral de la derecha y la confirmación de un nuevo ciclo político hegemonizado por la derecha.
En ese contexto, el movimiento indígena tendrá que asumir nuevamente su rol de resistencia y movilización social. Afortunadamente para ellos, las elecciones de 2025 no los debilitan porque han mostrado unidad, coherencia y convergencia entre su brazo político, Pachakutik, y su movimiento social como pocas veces en su trayectoria política.
Me atrevo a pensar que es la primera vez que se produce esa sinergia y convergencia entre el movimiento social y el movimiento político al menos en las características que asume en estas elecciones. Por ello esta coyuntura es tan especial y amerita una atención tan extrema.
Las elecciones de 2025 se inscriben como momentos de la trayectoria de la ontología política del movimiento indígena. Esto quiere decir que más allá de que pasen o no al balotaje, aquello que caracteriza a estas elecciones es la confirmación del movimiento indígena como sujeto que condensa tanto su capacidad de veto al ajuste neoliberal así como su propuesta de emancipación social. En otros términos, las elecciones del año 2025 son una etapa en su camino y serán parte del aprendizaje de la resistencia así como de la lucha por ser poder y gobernar al país.
En algún momento de su trayectoria política, el movimiento indígena, como sujeto político, finalmente, gobernará el país y, cuando ese momento llegue (y puede ser en estas elecciones de 2025), tendrá que poner a prueba todo su aprendizaje y toda su capacidad porque comprenderá inmediatamente que el problema real no era tanto ganar las elecciones para gobernar el país sino sostenerse en el gobierno y, desde el gobierno, llevar adelante su propuesta de emancipación social que, de entrada, ya está limitada por los contenidos liberales de la política.
En estos momentos el modelo racista de dominación política los excluye de una participación más directa y los opaca en la discusión de temas claves. Pero están ahí. A pesar de ese racismo son importantes para definir la coyuntura. La Revolución Ciudadana no los ve como partido político ni como movimiento social, los ve como algo que hay que utilizar pero con guantes. Si bien es cierto que la presencia política del movimiento indígena ha impedido que la Revolución Ciudadana se consolide como hegemónica dentro del espacio que va del centro a la izquierda, también es cierto que la presencia indígena empuja a la revolución ciudadana más hacia el centro y lo desaloja del espacio de la izquierda.
Es por ello, entre otras razones, que la Revolución Ciudadana los ha convertido en el chivo expiatorio de sus propios errores políticos. En virtud de que la Revolución Ciudadana quería un cheque en blanco para su retorno al poder y nunca hizo alianzas con el movimiento indígena ni con ningún otro sector social en las elecciones pasadas, ha culpado al movimiento indígena por haber perdido las elecciones.
Si la Revolución Ciudadana llega al balotaje y se da la circunstancia de que no llega al balotaje el candidato indígena, la cuestión a saber es ¿cuál será la política de alianzas de la Revolución Ciudadana? ¿Querrán un apoyo sin condiciones? Conociendo la praxis política de la Revolución Ciudadana lo más probable es que exijan un cheque en blanco. Pero será muy difícil que la sociedad acepte ese chantaje y, más difícil aún, que lo acepte el movimiento indígena.
En todo caso, el escenario de transición política del país está en plena disputa. El movimiento indígena ecuatoriano forma parte fundamental de esa transición y sería una locura negarlo o menospreciarlo. Estoy seguro que si el movimiento indígena no entra al balotaje en estas elecciones, su aprendizaje y su músculo organizativo, lo convierten en la opción de poder y de gobierno más fuerte que tiene el país a futuro.
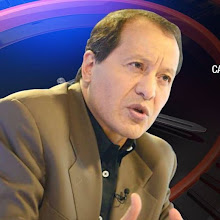

0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio