Los que entráis en el ajuste, perded toda esperanza: Los acuerdos del FMI y el Ecuador 2019-2024 (Introducción)
Prólogo
El ajuste total del FMI y del Banco Mundial
El 12 de junio de 2024, la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional del Ecuador, me invitó a una comisión general de expertos para exponer los alcances, contenidos y consecuencias de los más recientes acuerdos del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En esa intervención presenté a esta Comisión de la Asamblea Nacional un breve resumen de las intervenciones del FMI desde el año 2019 cuando se suscribió el primer acuerdo con el FMI desde aquel del año 2003, hasta el último suscrito en mayo de 2024 y sus consecuencias más generales para el país.
Ese documento, de alrededor de unas doce páginas, es el antecedente inmediato para la redacción del presente estudio. En esa oportunidad, estaba claro que se necesitaba conocer de forma más profunda y detallada los contenidos más específicos de lo que se había suscrito con el FMI y que se condensa en el programa de consolidación fiscal y reforma estructural que se puso en marcha incluso antes de la firma del acuerdo con el FMI en el año 2019.
La Asamblea Nacional del Ecuador había emprendido con esta tarea y se trataba de la primera evaluación a una intervención continua, sistemática y profunda del FMI que había empezado, en realidad, desde el año 2017, es decir prácticamente desde el inicio del gobierno de Lenin Moreno. Finalmente, la Asamblea Nacional del Ecuador recomendaría que se declare ilegítima la deuda con el FMI porque incumplía con la garantía de derechos establecida por la Constitución.
En los pocos minutos de mi intervención en la Asamblea Nacional del Ecuador sentí que necesitaba decir todo lo que el FMI significaba para el país. Fue en ese momento que entendí con más claridad que había que explicarle a la sociedad la historia de terror que representaban sus acuerdos con el FMI y el Banco Mundial. Era un imperativo moral decirlo. Era una urgencia social hacerlo.
Para ello, había que sumergirse de lleno en ese universo tedioso, lleno de trampas y frases de doble sentido, así como de datos que, muchas veces, no correspondían a la realidad sino a las invenciones de las propias metodologías del FMI, para comprender de manera más cabal las consecuencias de la intervención del FMI y del Banco Mundial sobre el país.
Se trataba de analizar, fundamentalmente, los tres acuerdos de financiamiento ampliado con el FMI (aquel de marzo de 2019, septiembre-octubre de 2020 y abril-mayo de 2024), y discernir la complejidad, vastedad, profundidad y radicalidad del programa de ajuste estructural que se impuso al país en ese periodo. Se trataba también de comprender, analizar y criticar el marco teórico del FMI con respecto al ajuste estructural pero sin caer en la discusión academicista sino proceder de tal manera que se pueda resaltar lo más importante: evaluar críticamente el impacto de los programas de ajuste estructural en el país y sus contenidos metodológicos y de procedimiento que afectaron la vida de la sociedad y que provocaron cambios en la economía e, incluso, en el orden jurídico.
Pero no era solamente el FMI, era también imprescindible conocer y analizar los pronunciamientos del Banco Mundial, del BID, de la CAF, entre otros, para tener un panorama más amplio de la intervención de todas estas instituciones en el programa de ajuste.
¿Por qué hacerlo? Porque el país y el mundo necesitan conocer y evaluar uno de los momentos más importantes y trascendentes de la historia contemporánea. No era solamente la imposición de un programa de austeridad, sino la transformación institucional y política más profunda del país desde aquella del año 2008 cuando se aprobó la Constitución. El análisis demuestra que la intervención del FMI y del Banco Mundial fue total. Que produjeron los cambios políticos más fundamentales de la historia contemporánea del país y que si se llegó a tocar fondo y se pasó a ser un Estado fallido se debió, sin lugar a dudas, a esta intervención total y el estudio realizado sirve, precisamente, para demostrarlo.
Ahí, en esos programas de ajuste estructural constaba, en detalle, toda la hoja de ruta que habría de vivirse desde el año 2018 en adelante. La pobreza, la desinstitucionalización del Estado, la pérdida de derechos, la crisis económica, el auge de la delincuencia, la crisis de seguridad ciudadana, las masacres carcelarias, los apagones, las remisiones tributarias a los grandes grupos económicos, el exilio bajo la forma de la migración, los masivos despidos a empleados públicos, las movilizaciones sociales, el incremento de impuestos, el alza del precio de las gasolinas, la falta de medicamentos en los hospitales, el desempleo, los jóvenes que no pudieron ingresar a la universidad, las altas tasas de interés, entre otros aspectos, se explican por estos programas de ajuste estructural del FMI y del Banco Mundial como se demostrará en la presente investigación.
El presente estudio se divide en las siguiente partes:
En una primera parte se detallan los antecedentes, los conceptos y las metodologías de lo que significa la intervención del FMI, del Banco Mundial, de las multilaterales de crédito y de la cooperación internacional al desarrollo, con una explicación de sus metodologías, las variables que utilizan y la disputa por la interpretación de los indicadores producto de esas metodologías con su correspondiente lógica de imposición (capítulos 1 y 2).
Una segunda parte aborda la condicionalidad estructural y la reforma estructural y comprende un análisis detallado de lo que se considera el epicentro del programa de ajuste estructural, esto es, la dolarización y el sector bancario y financiero porque el ajuste busca crear ex nihilo activos de reserva y mantenerlos por fuera de toda relación con el financiamiento al desarrollo del país y fractura toda posibilidad de canalizar financiamiento para el desarrollo. El FMI expresa los miedos que tiene el capitalismo a que se repita o replique una crisis como aquella de las hipotecas subprime del año 2008. Por ello su exigencia a estar preparados para una próxima crisis sistémica. Aquí se analizan los cambios a la Constitución que fueron realizados en un proceso que puede ser denominado como reforma constitucional espuria porque provocó la independencia y autonomía del Banco Central cuando existe una prohibición constitucional expresa; hay también, por parte del FMI, la interdicción de utilizar el ahorro interno para el desarrollo nacional, aparte de provocar sobreendeudamiento externo, entre otros temas analizados, y corresponde al capítulo 3.
En una tercera parte se analiza más in fine la consolidación fiscal: su tamaño, sus objetivos, sus metas, sus límites, sus procedimientos, sus dinámicas. El análisis conduce al estudio de las medidas de austeridad fiscal y a las denominadas variables de compensación del ajuste y que corresponden al ajuste en las compras públicas, la arquitectura institucional que la soporta (el Servicio Nacional de Compras Públicas, SERCOP) y la inversión pública, además del control por parte del FMI a los depósitos del gobierno en el Banco Central como mecanismo disciplinario del ajuste y la imposición de reglas fiscales a todo el sector público en una dinámica que también se asienta sobre reformas constitucionales espurias.
En esta parte también se analiza una de las reformas estructurales más importantes y, al mismo tiempo, desconocida, y es la eliminación del principio constitucional de presunción de inocencia y la generación de un régimen punitivo y disciplinario para toda la contratación pública como forma de garantizar el ajuste. Para el FMI, con esta reforma estructural, todos somos culpables o, al menos, sospechosos de serlo. Este análisis corresponde a los capítulos 4, 5 y 6.
En una cuarta parte se analiza la dimensión política y la intervención social del FMI y del Banco Mundial a partir del gasto social y de la necesidad de legitimar el ajuste y controlar a la población a través de ese gasto social del ajuste y la gobernanza de la pobreza. Ese análisis se expone en el capítulo 7.
En una quinta parte se analizan varias dinámicas que tienen que ver con una visión más amplia de la intervención del FMI y del Banco Mundial y que va desde el escalonamiento del ajuste estructural en un proceso al que defino como condicionalidad escalar, hasta las formas de compartir la condicionalidad estructural entre varias instituciones financieras internacionales y la cooperación internacional al desarrollo en algo que he denominado condicionalidad convergente, pasando por algo que denomino condicionalidad encubierta y que tiene que ver con la capacidad que tiene el ajuste para provocar cambios institucionales en el tejido social para que el ajuste sea permanente y, además, la comprensión del ajuste como parte de un proceso global y geopolítico. Este análisis corresponde a los capítulos 8, 9 y 10 respectivamente.
En una sexta parte se analiza el lado oscuro de la Luna, esa zona de penumbra del ajuste que no es visible de forma específica en la condicionalidad estructural pero que emerge de manera nítida a partir de la intervención del Banco Mundial y de la cooperación internacional al desarrollo, en especial, la banca multilateral relacionada con el ajuste. Se trata de algo que denomino como condicionalidad a la sombra.
Uno de los mecanismos claves tanto del ajuste como de la condicionalidad a la sombra es la transformación de la democracia liberal y representativa en una forma de replicar y garantizar la continuidad del ajuste estructural. Así, la democracia representativa se transforma en democracia disciplinaria. A esta parte del ajuste que no es tan visible pero que, no obstante, es fundamental para transformar a las sociedades desde dentro también la denomino como la deep conditionality, es decir, la condicionalidad profunda.
Finalmente, se realiza un análisis más específico de las consecuencias reales del ajuste y de la condicionalidad a la sombra en una conclusión más particular y que toma en cuenta la situación del país y utiliza como línea base a la sociedad y su economía antes del desembarco del FMI y del Banco Mundial.
La conclusión es obvia: estas instituciones, prácticamente, destruyeron al país y lo llevaron a ser un Estado Fallido. Lo hicieron porque esa era la única forma por la cual se desarmaba todo el diseño constitucional, legal e institucional que el país había construido al tenor de las reformas constitucionales del año 2008, para reconstruir, desde el ajuste estructural, una nueva institucionalidad esta vez bajo coordenadas neoliberales y poner al país a girar bajo la órbita de Washington.
Trato, en la medida de lo posible, de ser muy puntual y objetivo en el análisis de la intervención del FMI y del programa de ajuste estructural. Coloco aquellos párrafos de los documentos del FMI, del Banco Mundial, del BID, CAF, entre otros, que me parecen pertinentes para ejemplificar las hipótesis planteadas y que necesitan de la evidencia correspondiente. Intento no discutir la pertinencia epistemológica de los conceptos del FMI ni del Banco Mundial en sí mismos porque no se trata de un debate academicista sobre el ajuste estructural sino de una evaluación crítica de sus resultados y consecuencias. Tampoco adscribo culpa alguna a estas instituciones financieras internacionales por los problemas del desarrollo del país, sino que intento evidenciar las consecuencias reales y la forma por la cual provocaron cambios en la política económica y en los marcos institucionales del país, por lo que no califico ni la pertinencia ni la conveniencia del ajuste sino las formas reales que asumió su imposición. Tampoco califico su legalidad sino más bien que registro su constitucionalidad (o inconstitucionalidad) y su contradicción con la Constitución lo que genera aquello que teoría constitucional se denomina aporías o antinomias jurídicas.
En las partes que es necesario un debate más académico, como por ejemplo aquel de los multiplicadores fiscales y la consolidación fiscal expansiva, o el enfoque monetario de balanza de pagos y el método de la absorción, trato de no abundar en los detalles técnicos de ese debate sino de resaltar sus consecuencias más pragmáticas con referencias a los propios documentos del FMI y del Banco Mundial y su relación con el ajuste.
He omitido todos los pies de página porque distraen de la lectura y concentración que amerita el texto. Hay veces en las que repito algunas ideas con un objetivo más pedagógico y para engarzar el debate con aquello que ese momento se discute y estudia y que, generalmente, está vinculado con procesos analizados de manera previa. También he evitado la proliferación de citas y me concentro en los documentos del FMI y de sus socios en el ajuste estructural más que en aquellos de la academia salvo que sean imprescindibles en el análisis. Las citas son puntuales y tienen como objetivo referir al lector al documento del cual se extrajeron con su respectivo número de página y que avalan y confirman las hipótesis presentadas. He tratado de traducir esas citas, que originalmente están en inglés, lo más fielmente posible.
Me he abstenido de presentar el amplio, profuso e intenso debate que se ha generado en la academia a propósito de la consolidación fiscal y que se reparte entre quienes lo respaldan y quienes lo critican, porque considero que ello me aleja del objetivo fundamental del estudio que es evaluar críticamente la intervención del FMI y el Banco Mundial en una experiencia histórica concreta y en un periodo determinado.
He tratado de redactar el presente estudio de una forma que sea accesible para el gran público. No está hecho con tecnicismos a pesar de que se trata de un tema tan complejo como es el ajuste estructural. Me habría gustado que el texto sea más breve pero la intervención del FMI y del Banco Mundial fue tan profunda y exhaustiva y la necesidad de analizarlo, contextualizarlo y evaluarlo también era tan importante que, muy a mi pesar, el texto excedió incluso mis previsiones iniciales. Sin embargo, es un estudio riguroso. Parte de hipótesis y se las valida con la información y los datos existentes conforme los requisitos académicos.
En el análisis y evaluación del programa de ajuste estructural, hay cuestiones que son complejas y exceden al campo económico estándar. Se trata de las denominadas reformas estructurales. De todas ellas, hay tres que me parecen claves y que han implicado un enorme esfuerzo teórico porque son, en definitiva, reformas constitucionales que se realizaron al tenor de las condicionalidades del FMI y del Banco Mundial. Para comprenderlas había que entender también los entramados teóricos y epistemológicos básicos de la teoría constitucionalista y la economía y, en especial, del neoconstitucionalismo.
Empero, más allá de estas cuestiones teóricas del neoconstitucionalismo hay algo que me provoca asombro e indignación al mismo tiempo y es la forma por la cual el FMI pudo llevar adelante profundas reformas constitucionales en el país sin haber cumplido los requisitos constitucionales para hacerlo. Esas tres reformas constitucionales que me parecen importantes en su análisis tienen que ver con la independencia del Banco Central, con la imposición de reglas fiscales al régimen autonómico y a todo el sector público y con las reformas penales en la contratación pública que eliminan el derecho constitucional a la presunción de inocencia.
Me asombra porque el FMI fue en el Ecuador más allá de todo lo que parecía posible y porque nunca tuvo límites; y me indigna porque no es posible que la permisibilidad de la sociedad y la permeabilidad del Estado hayan posibilitado cambios institucionales tan profundos que afectaron el derecho constitucional a la seguridad jurídica de sus ciudadanos. Me llama la atención que las instituciones llamadas a proteger el orden jurídico permitieron ese acto de colonialismo extremo que le llevó al país a la anomia y, finalmente, a ser un Estado fallido.
El FMI del siglo XXI definitivamente no es aquel del siglo XX. Ahora el FMI es, evidentemente, una institución mucho más compleja. Creo que la imbricación entre el FMI y el Banco Mundial ha producido una mutación geopolítica de proporciones importantes que debe ser analizada sobre todo a partir de la crisis financiera del año 2008. Trato de intuirla brevemente en los capítulos de la condicionalidad encubierta, la condicionalidad convergente y la condicionalidad a la sombra y la deep conditionality en donde se devela el ajuste como un proceso global y geopolítico. Así, el ajuste en el Ecuador en el periodo que se analiza, solo fue un momento de una estrategia de más largo aliento que tiene en el G-20, el Foro de Davos y, en definitiva, Washington, su centro neurálgico; el ajuste, de hecho, es geopolítica pura y dura.
Considero que el país fue una especie de laboratorio para estas instituciones financieras porque al revisar situaciones parecidas, por ejemplo, los programas SAF de Argentina y Honduras que fueron casi concomitantes a los SAF del Ecuador, se registra que el FMI radicalizó el ajuste en Ecuador. Mientras que a Argentina el FMI le obligó a un ajuste de alrededor del 2,2% de su PIB y a Honduras del 1% de su PIB, en el caso del Ecuador, el ajuste rebasó el 10% del PIB del país. Por ello creo que comprender cómo trabajan el FMI y al Banco Mundial in situ es apreciar las formas que asume la geopolítica en el capitalismo tardío y las formas insidiosas que asume el imperialismo en la globalización.
La idea con este texto es contribuir a un debate necesario y a una comprensión de un momento importante en la historia del país y de la región. Este estudio da cuenta que la intervención del FMI y del Banco Mundial fue total. Que no quedó resquicio ni social ni institucional que no haya sido intervenido por estas instituciones financieras internacionales y eso explica la amplitud de la presente investigación.
Que la crisis que vivió el país se debió, precisamente, a esta intervención y que la sociedad estuvo inerme porque no pudo articular defensa alguna para protegerse. Salvo esporádicas movilizaciones sociales y actuaciones como aquella de la Asamblea Nacional mencionada anteriormente, el FMI y el Banco Mundial pudieron utilizar al país como un verdadero laboratorio de pruebas casi sin oposición ni legal, ni institucional, ni, tampoco, social.
En el análisis del programa de ajuste y reforma estructural indagué los aportes realizados desde la academia del país y, para sorpresa mía, encontré que el ajuste del FMI y del Banco Mundial no había despertado ni la curiosidad ni el interés de la academia por producir una evaluación necesaria y suficiente. Los estudios al respecto son muy escasos a pesar de la importancia que tienen y, en su mayoría, sin la rigurosidad que el tema amerita. Queda para otra discusión el conocer el porqué la academia dio la espalda al país en sus horas más dramáticas aunque, es necesario decirlo, hay honrosas excepciones.
Por otra parte, me parece interesante que haya sido el mismo FMI quien haya decidido cancelar antes de tiempo su acuerdo de financiamiento ampliado suscrito el mes de marzo del año 2019 producto de las movilizaciones sociales de octubre de 2019 y que haya decidido también cortar abruptamente, a partir de ese mes, todas sus misiones al país y que haya acudido al argumento pueril de “información errónea”. El FMI siempre se confrontó a problemas de “información errónea” y supo resolverlas sin necesidad de cancelar anticipadamente sus programas de ajuste. Así, la némesis del FMI fue, en realidad, la organización indígena, CONAIE, no lo fue ningún partido político o cualquier otro liderazgo de ese estilo ni tampoco ninguna institución del país, que incluye, lamentablemente, a la Corte Constitucional.
Algo que también me ha llamado la atención es que el FMI y el Banco Mundial nunca relajaron la intensidad del ajuste incluso en tiempos de pandemia del Covid-19. Mientras en otros contextos y otras circunstancia, muchos países acudieron a las cláusulas de escape del rigor del ajuste para poder afrontar el desafío de la pandemia, en el caso del país, el FMI y el Banco Mundial, por el contrario, pusieron el pie en el acelerador del rigor fiscal y de la austeridad para dejar a la sociedad casi sin posibilidad alguna de defenderse ante la pandemia del Covid-19.
Esto condujo a que el Ecuador se convierta en un epítome global de lo peor de la pandemia. Me pregunto, ¿por qué intensificaron el ajuste en momentos tan dramáticos como aquellos de la pandemia del Covid-19?, ¿qué querían demostrar? Algún momento, dentro de la evaluación del ajuste, habrá que realizar también una estimación del rol del FMI y del Banco Mundial durante la pandemia del Covid-19 en el caso del Ecuador. Tengo la percepción que el FMI y el Banco Mundial, en esa ocasión, bordearon, por decir lo mínimo, la lesa humanidad.
Otro aspecto que me ha llamado mucho la atención es la corrupción inherente a los programas de ajuste del FMI y del Banco Mundial. Los recursos que estas instituciones comprometieron para llevar adelante las reformas estructurales fueron colosales: más de diez mil millones de dólares. Una inmensa cantidad de ese dinero fue a parar a manos de los especuladores de bonos soberanos en los mercados financieros internacionales; otra parte de esos recursos fueron a parar a las mismas multilaterales por comisiones, amortizaciones, recargos, e intereses, mientras que otra parte de esos recursos fueron a parar a manos de expertos, consultores y firmas de abogados relacionadas con el propio FMI y el Banco Mundial. Muchos de esos consultores pagados con recursos importantes correspondían a ex funcionarios o jubilados de las instituciones multilaterales de inversiones y sus grupos de interés. De toda esa formidable cantidad de recursos que se destinaron a las reformas estructurales, solo una mínima parte llegó efectivamente al país.
Sin embargo, hay un tema cuya complejidad, alcance y proyección es tan vasto que amerita por sí solo una investigación aparte y que, lamentablemente, no pude desarrollarlo en la presente investigación, pero que, considero, es absolutamente importante para comprender al capitalismo del siglo XXI. Se trata de la línea de crédito RFS, Fondo de Resiliencia y Sustentabilidad, relacionado con la intervención del FMI en el cambio climático y en la industria financiera verde. Quizá a futuro puedan darse las condiciones para analizar la presencia del FMI en el discurso y la praxis de la mitigación del cambio climático. Ahí emerge algo que puede ser denominado como imperialismo verde.
Espero contribuir al debate y que el análisis presentado en esta ocasión permita a la sociedad y a la región, reflexionar sobre su permisibilidad ante esas prácticas de neocolonialismo al tiempo que se pueda, a futuro, buscar la forma de evitarlo.
Asumo plenamente los errores, la falta de perspicacia para, con los datos presentados, discernir otros procesos inherentes al ajuste, y espero que este estudio contribuya al debate sobre el rol del FMI y el Banco Mundial en Ecuador, en particular, y en América Latina y otras regiones, en general; y que otros investigadores puedan corregir esos errores y puedan vislumbrar aquellos procesos que, desgraciadamente, no fueron convenientemente analizados en la presente investigación.
Quiero agradecer la generosidad del Dr. Juan Montaña, experto constitucionalista para aclararme temas de neoconstitucionalismo y reformas constitucionales espurias y el “derecho ilegítimo”. También agradezco las conversaciones con mis colegas del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa. He dado múltiples talleres de capacitación popular que me han permitido calibrar de mejor manera aquellos temas que son más prioritarios, mientras que muchas hipótesis fueron propuestas y trabajadas en mis clases de economía, por lo que agradezco la paciencia de mis estudiantes sobre todo aquellos de posgrado. Algunos de los temas tratados en este estudio fueron publicados previamente, especialmente en mi blog personal (https://pablo-davalos.blogspot.com).
Tengo la secreta esperanza que, a partir de este estudio, con todos sus errores, el país y la región, finalmente, puedan empezar a retornar a ver y a evaluar uno de sus periodos más trágicos y sombríos con la esperanza de superarlos y no volver a permitir el neocolonialismo que representan el FMI y el Banco Mundial.
Quito, junio-noviembre de 2024
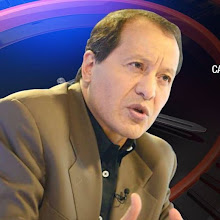

0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio