Ese dispositivo ideológico de dominación política llamado “clase media”
Ese dispositivo ideológico de dominación política llamado “clase media”
Pablo Dávalos
El capitalismo de siglo XXI necesita de un puñado de trabajadores para crear toda la riqueza mercantil que necesita la sociedad. Y cada vez necesita menos. Los trabajadores que requiere el capitalismo tienen que ver más con la ciencia, investigación y tecnología, la distribución, el consumo y los servicios que con la producción industrial.
Ahora bien, concomitante al incremento de las capacidades productivas del capitalismo puede constatarse la incapacidad de los trabajadores por defender sus derechos, su salario y sus condiciones de vida. El enorme incremento de la capacidad productiva del capitalismo ha sido puesto en contra de los trabajadores. De ahí que, a pesar de los avances tecnológicos, la masa de trabajadores no puede disputar la redistribución del ingreso y que uno de los discursos más importantes en el siglo XXI tenga que ver con la equidad y la redistribución del ingreso.
La relación del trabajador con la fábrica del siglo XXI se hace tenue, lábil, evanescente. En el siglo XXI, además, conseguir un trabajo relativamente bien remunerado y estable se convierte cada vez más en una excepción. Aquello que se ha convertido en regla es la precarización del trabajo. Su carácter lábil y sin capacidad de disputa política es la forma por la cual el trabajo en el siglo XXI deviene en patrón general.
¿Por qué sucede esto? Para comprender la debilidad política de los trabajadores en el siglo XXI y su estatuto de precariedad, quizá sea necesario retomar la reflexión de Marx sobre la necesidad de la conciencia de clase de los trabajadores para defender sus condiciones de vida. La conciencia de clase era el proceso en virtud del cual, los trabajadores pasaban de ser solamente un insumo del capital para su valorización, algo que Marx denominaba clase-en-sí, a convertirse en un sujeto histórico con capacidad política de disputar el sentido del futuro a la burguesía, es decir, según la propuesta teórica de Marx, transformarse en clase-para-sí.
Como clase-en-sí, los trabajadores eran meros apéndices del capital. Como clase-para-sí podían disputar el sentido de la Historia y, desde esa disputa, reclamar un nuevo rol para el Estado que debía ponerse en función de los intereses de los trabajadores. El Estado debía transitar del contrato social hacia la garantía de cumplimiento de derechos.
Se trataba de un salto cualitativo en el cual los trabajadores debían comprender que su rol histórico era convertirse, según la expresión de Marx, en los “sepultureros del capital”, y eso solo podían lograrlo a través de su conciencia de clase. Esa conciencia de clase los situaba y refería históricamente y les otorgaba un estatuto de ontología política que les permitía disputar el sentido de la historia y de la política a la burguesía.
Como clase-en-sí eran solamente una condición más de la producción. Pero como clase-para-sí, para la burguesía, eran un peligro político porque asumían un rol de emancipar al trabajo y, por esa vía, a la sociedad.
Ahora bien, fue gracias a esta posición política que los trabajadores, efectivamente, desde fines del siglo XIX y durante el siglo XX, disputaron a la burguesía el sentido de la historia y se convirtieron en sujetos históricos, de ahí ese estatuto de ontología política de la noción de clase-para-sí que proviene de Marx y que explica los avances en derechos laborales, en la forma que asumió el Estado y, en realidad, toda la política del siglo XX.
Como una estrategia de mediación, neutralización y compromiso para evitar el avance de los trabajadores, como clase-para-sí, la burguesía, en efecto, cedió posiciones, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX y se vio obligada, muy a su pesar, en crear una nueva forma de Estado denominado Estado de Bienestar para redistribuir el excedente económico con los trabajadores y evitar una revolución comunista que ponga en peligro el poder de la burguesía. Así, la clase obrera, que asumió su conciencia de clase como clase-para-sí, pudo, finalmente, obtener mejores niveles de vida.
La clase obrera redujo la jornada de trabajo, defendió su salario separándolo de la productividad y asociándolo a los derechos, presionó por la seguridad social para todos, y se movilizó para obtener derechos inéditos y sin los cuales sería impensable la sociedad moderna.
Curiosamente, estos mejores niveles de vida que provenían directamente de su conciencia de clase, hicieron que, a posteriori, la clase obrera pierda esa conciencia de clase, sobre todo en los países más avanzados del capitalismo, y se conviertan en una negación para sí mismos, se transformaron en clase media.
Hay una distancia insalvable entre asumirse como trabajador y formar parte de la clase obrera y, en cambio, considerarse a sí mismo como “clase media” solamente por un cierto nivel de ingresos.
Pero, ¿qué es la “clase media”? ¿Dónde ubicar de manera precisa las coordenadas que la conforman? ¿Cuáles son los conceptos teóricos que la definen? Mientras que la clase obrera se asumía como clase-para-sí y adoptaba una posición política dentro de la sociedad y disputaba el sentido de la historia, desde una reflexión profunda, compleja y fundamentada, las coordenadas para definir a las “clases medias” no tienen ningún fundamento filosófico y, ni siquiera, económico. ¿Dónde empieza y dónde termina la frontera que delimita a la “clase media”?
Una de las primeras reflexiones sobre la “clase media” como un conjunto de “pequeños propietarios” que pueden democratizar la propiedad y construir un contrato social más igualitario se lo debemos al libro La Democracia en América (1835) de Alexis de Tocqueville; sin embargo, es el sociólogo alemán Max Weber quien distingue, por fuera de la propiedad de los medios de producción y del trabajo, otros elementos que configuran a las clases medias, como la posición económica, el nivel educativo, el prestigio social y el acceso al poder.
El sociólogo francés, Pierre Bourdieau, investigó esas formas de asumir un ethos por fuera de la clase trabajadora hacia la cual la sociedad generaba formas instintivas de rechazo porque la adscribía a condiciones de pobreza y miseria. Ser clase obrera significaba, en ese ethos, ser pobre, ser miserable. Por eso, esa enorme cantidad de mecanismos por los cuales los mismos trabajadores se separaban de su extracción de clase y se identificaban con los universos simbólicos de la burguesía. A ese proceso, Bourdieu lo denominaba “la distinción”.
Uno de los elementos centrales de esas reflexiones tenía que ver con la forma por la cual siempre se hacía una ecuación de igualdad entre clase obrera y pobreza. Mientras el marxismo hizo todo lo posible por cambiar esa ecuación y equiparar la clase obrera con la emancipación social, la ideología dominante unió, en un solo significante, clase obrera y miseria. De ahí que ser de la clase obrera significaba ser pobre, ser burdo, ser ignorante, porque esas eran las características de los primeros obreros en la revolución industrial. Pero es una equiparación absolutamente ideológica. Ser trabajador significa, en última instancia, ser creador de algo. No necesariamente significa ser pobre y, menos áun, miserable, tosco o rudo.
Es este proceso de “distinción” que hizo que los trabajadores opten por renegar de su condición y de su conciencia de clase y adscriban las coordenadas ideológicas del poder. Para ellos, aquello que merecía realmente la pena tenía que ver con los universos simbólicos de la burguesía: el consumo de lujo, el ocio despilfarrador, el desprecio a los que no están al mismo nivel económico, el hedonismo, la vacuidad de lo cotidiano, entre otros.
Es por eso que la formulación de “clase media” es estrictamente ideológica. No hay baremos teóricos que la constituyan de forma rigurosa. Se conforman desde lo ideológico como un mecanismo por el cual las personas se separan de su extracción de clase y asumen los contenidos y las formas de vida de la burguesía, aunque no tengan los ingresos para ello, precisamente, por su extracción de clase. Es un proceso básicamente ideológico y que se consolida cuando los trabajadores en función de su mejor preparación y competencias tienen acceso a mejoras salariales y eso les separa, al menos ideológicamente, de su clase social.
Es por ello que la formulación de la “clase media” no proviene de la economía política sino de la sociología y se define a partir de un cierto umbral de ingresos monetarios. Pero esos ingresos monetarios provienen directamente del trabajo y, por tanto, definen a los trabajadores. Cualquiera que sea el nivel de esos ingresos, la cuestión es que correspondían a una remuneración por un trabajo determinado dentro de una sociedad constituida y definida por las clases sociales y sus luchas. En otros términos, aunque ideológicamente quieran pertenecer a la burguesía y su ethos, en realidad, son trabajadores.
La economía política distinguía, en los procesos de acumulación de capital, a los rentistas, a la gran burguesía, a la burguesía comercial, a la burguesía financiera, a la burguesía industrial, a la pequeña burguesía, a los trabajadores y al lumpenproletariado. No había espacio epistemológico para la “clase media”, por una sencilla razón, porque desde el marco teórico de la economía política no hay clases medias.
Se trata de un concepto que no tiene rigor epistemológico desde la economía política porque, en realidad, es una creación ideológica del capitalismo del siglo XX para empezar a desarmar la conciencia de clase y recuperar posiciones en la disputa por la redistribución del excedente económico.
Lo que se llama clases medias en realidad es el resultado, obvio por lo demás, de la disputa por el excedente económico con la burguesía y que se sustentaba en la conciencia de clase. Gracias a esa conciencia de clase, los trabajadores pudieron tener derechos y transformar al Estado de instrumento de dominación en mecanismo de negociación.
Las “clases medias” eran los mismos trabajadores con mejor preparación técnica y académica, que cumplían roles más precisos dentro de la división del trabajo y que tenían mejores salarios que otros trabajadores con menores capacidades técnicas y educativas. Pero, strictu sensu, en el capitalismo, toda persona que tiene que trabajar para recibir una remuneración, de una manera u otra, pertenece a la clase trabajadora.
Si el ingreso de los trabajadores más calificados se incrementa eso no significa que dejen de ser trabajadores. Solo significa que son trabajadores mejor remunerados, por su especialización, que el resto de los otros trabajadores. Pero, a la larga, en una sociedad que redistribuya su riqueza entre los trabajadores, tarde o temprano, todos tendrán la posibilidad de vivir bien y en las mejores condiciones posibles.
La noción de conciencia de clase era para superar la escasez fundamental que creaba el capitalismo como un instrumento de dominación de clase y redistribuir el excedente “a cada quien según sus capacidades y cada quien según sus necesidades”, conforme escribió Marx en su texto Crítica al Programa de Gotha.
Cuando los trabajadores olvidan, por diferentes circunstancias, que sus condiciones de vida dependen directamente de su conciencia de clase, empiezan a perder terreno y no pueden detener la transformación del Estado liberal que retorna a sus contenidos originales que provienen del siglo XIX, es decir, puro mecanismo de dominación política, en otros términos, el Estado neoliberal.
Creerse de “clase media” fue un error histórico y fatal para los trabajadores, porque sobre esa creencia actuaron los mecanismos ideológicos de dominación para retornar al trabajo hacia sus posiciones originales de clase-en-sí y eliminar la capacidad política de los trabajadores para luchar por mejores ingresos y por mejores condiciones sociales para todos.
Esta noción de “clase media” fracturó la unidad que tenía la clase obrera con respecto a los ingresos, el consumo y la mejora de las condiciones de vida que eran parte de su proyecto original como sujetos políticos. La clase obrera, como clase-para-sí, estaba consciente que la enorme riqueza que existía en la sociedad había sido creada por sus manos, por su esfuerzo, por su sacrificio. La conciencia de clase era para redistribuir esa riqueza que significaba, entre otros aspectos, cumplir con los derechos humanos y sociales, reducir la jornada de trabajo con más tiempo para el ocio, financiar una esfera cultural y estética que permita superar la alienación del trabajo, entre otros aspectos.
En el proyecto emancipatorio de la conciencia de clase, había una apuesta por el retorno al humanismo y a aquello que se denomina como los “hombres del renacimiento”, es decir, un mundo en donde lo más importante no era el trabajo, sino la realización personal.
Si los trabajadores luchaban por mejoras salariales no era solo por salir de la pobreza sino por eliminar radicalmente la escasez no solo para ellos sino para toda la sociedad. Su horizonte de largo plazo era generar, desde la emancipación del trabajo, las condiciones que les permitan a todos y cada uno de los seres humanos tener todas las posibilidades posibles de su propia realización personal. En la utopía del socialismo constaba la eliminación del trabajo alienado y, también, del Estado, al menos del Estado en su formato liberal.
Por eso, cuando los trabajadores asumen su condición de “clase media” y abandonan su conciencia de clase, en realidad, renuncian a esos contenidos utópicos que constaban en su proyecto histórico de emancipación del trabajo que solo era posible a través, precisamente, de la conciencia de clase.
Como “clase media” los trabajadores pierden la conciencia de clase y se extravían en el laberinto de los universos imaginarios en los que ellos acceden a dejar de ser trabajadores para ser “clases medias”. De esta forma, pierden su horizonte emancipatorio. Pierden el sentido histórico de querer convertirse en la contradicción dialéctica de la burguesía que permitiría la superación de la explotación humana. Pierden la posibilidad del humanismo como contenido ético y estético para la vida humana y pierde toda la sociedad porque no existe ya otro mundo posible.
Se trató de un retroceso hacia una posición incluso peor de aquella con la cual los trabajadores empezaron en el siglo XIX, porque la noción de “clase media” se convertía en una especie de suplicio de Tántalo para los trabajadores.
Así, ese retroceso consolidó el espacio de la precariedad como estación de llegada de los trabajadores del capitalismo sin conciencia de clase. No es solo una precariedad de las condiciones de trabajo sino que es una precariedad que alcanza a la existencia misma de los trabajadores, que les niega todo contenido utópico y que les pliega dentro de la alienación del trabajo y el fetichismo de la mercancía.
El trabajador sin conciencia de clase se convierte en precario. Su vida expresa la incertidumbre y la inseguridad del día de mañana. Su esfuerzo cotidiano no le alcanza incluso para llenar ninguna expectativa. Está en una condición peor que aquella de la pobreza, porque se considera a sí mismo como “clase media” y tiene que consumir y endeudarse para permanecer en esa clase media.
En tanto clase media no tiene ningún proyecto de futuro. No tiene ninguna utopía que no sea aquella de incrementar su cuenta en el banco y pasar, en algún momento de su vida, al lado de la burguesía. Pero esa utopía jamás se cumple para el precario. El miedo es la matriz ontológica en la que vive el precario. No solo es el miedo a perder el trabajo sino a perder su condición de clase media.
Quizá el marco heurístico de esa precariedad cuasi ontológica está en la figura del desempleado. Es una figura que pertenece por entero a los países capitalistas más avanzados, porque ellos no tienen el amortiguador social que tienen los países y zonas de la periferia que es el “trabajo informal”.
El desempleado no es solamente una persona que está sin trabajo y que se esfuerza en buscarlo y conseguirlo, sino que se convierte en un paria social. Depende de ayudas sociales diversas, cuando las hay, y entra en un estatuto de vulnerabilidad extrema. Es una especie de minusválido total que se convierte, a su pesar, en un lastre para la sociedad, para su familia e, incluso, para sí mismo. Lleva sobre sí el peso del fracaso y la imposibilidad de reinsertarse nuevamente no al trabajo sino a la sociedad.
Era el trabajo su espacio de reconocimiento social. El trabajo no solamente le permitía adquirir y conservar sus condiciones de vida sino que le otorgaba un puesto y un reconocimiento en la sociedad.
Por eso, no solo pierde su trabajo, pierde también ese puesto en la sociedad, ese reconocimiento de los demás. Es una situación que se agrava aún más cuando se ha perdido la conciencia de clase y se ha adscrito aquella de la “clase media”, porque el desempleado es también expulsado de la “clase media”.
En un contexto de lucha obrera y conciencia de clase, el desempleado tendría un amortiguador no solo social sino político y habría perdido su empleo pero no su sitio en la sociedad ni, tampoco, su reconocimiento.
Pero, al no tener una conciencia de clase, el desempleo se convierte en uno de los dispositivos más potentes y más crueles del capitalismo para domeñar al trabajo. Por eso, la situación de vulnerabilidad del desempleado es tan fuerte, porque pierde ese acceso a la “clase media”.
En países más pobres que no tienen las ayudas sociales de los países capitalistas más ricos, hay un amortiguador social para esta situación que está en la familia y en la informalidad. El desarrollo del capitalismo y la forma del Estado, en estas sociedades, permiten la emergencia de formas sociales que, de alguna manera, protegen mejor a las personas del capitalismo.
Sin embargo, ese estatuto de vulnerabilidad extrema y de expulsión de la clase media se ha convertido en el mejor dispositivo para precarizar al trabajo en su totalidad. La figura del desempleado, de los países del capitalismo más avanzado, sirvió como marco heurístico para la precarización.
Por ello, quizá sea momento de recuperar la conciencia de clase y asumirse como trabajador, porque el mundo en tanto mundo solo es posible porquen ha sido creado por las manos, la energía, el intelecto de los trabajadores.
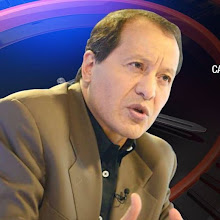

0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio