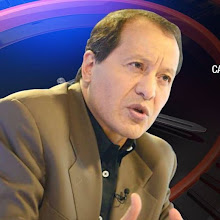La derrota política de Trump: El secuestro del presidente Maduro y la transición política que nunca se dio
La derrota política de Trump:
El secuestro del presidente Maduro y la transición política que nunca se dio
Pablo Dávalos
En la madrugada del tres de enero de 2026, la administración del presidente norteamericano Trump, en una operación militar que comprendió el bombardeo a varias bases militares en Caracas y otras ciudades de Venezuela, y el asesinato a los miembros de los circuitos de seguridad, secuestró al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. Esta operación militar era la consecuencia al asedio marítimo que EEUU había empezado contra el país a inicios de agosto del 2025.
Como parte de la estrategia de intervención militar, el gobierno norteamericano procedió a nombrar al Secretario de Estado, Marco Rubio, como administrador provisional para Venezuela, quien determinó que el nuevo gobierno de Venezuela deberá ser evaluado constantemente en su comportamiento para evitar nuevos bombardeos.
El día cuatro de enero de ese mismo año, el Presidente norteamericano Donald Trump, en rueda de prensa, indicaba que su país tomaba posesión del petróleo de Venezuela y que administraría el país el tiempo suficiente para garantizar una transición ordenada hacia la democracia. Trump, además, indicó que los recursos del petróleo financiarían los costos de la administración de Venezuela y su proceso de transición ordenada durante todo el tiempo que eso ocurra. Sin embargo, en un giro impredecible, Trump indicó que la principal opositora a Nicolás Maduro y recientemente galardonada con el premio Nobel de la paz, María Corina Machado, en realidad, no representaba a nadie y no tenía ningún reconocimiento social en Venezuela por lo que estaba negada su participación en la “transición política hacia la democracia”. Con esto excluía a lo que se había considerado, hasta entonces, el actor político más importante de la oposición venezolana.
Ante el secuestro del presidente constitucional de Venezuela, la Corte Constitucional venezolana encargó la administración del ejecutivo a la vicepresidenta Delcy Rodríquez. Es un encargo provisional pero que le permite al país tener la institucionalidad y legalidad necesarias. El cuatro de enero, asimismo, en horas de la mañana, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, acompañada del ministro de relaciones exteriores, y de los comandos policiales y militares y otros altos funcionarios del gobierno, indicó que hay un Decreto emitido por Nicolás Maduro que declara el estado de conmoción externa y que es el marco jurídico sobre el cual se actuará en adelante. Indicó, asimismo, que Venezuela no permitirá el tutelaje ni la administración de ningún país extranjero y reclamó por la agresión sufrida y exigió la devolución inmediata del presidente Nicolás Maduro. En su exposición, Delcy Rodríguez, hizo varias referencias a Nicolás Maduro como el único y legítimo presidente del país e hizo también referencia a la herencia libertaria del Libertador Simón Bolívar, para ratificar el compromiso del gobierno con la soberanía y el derecho a la autodeterminación, así como el rechazo a cualquier maniobra de tutelaje sobre el país.
Las noticias daban cuenta de que en Venezuela no se produjo ni una sola movilización a favor de la operación militar de EEUU y que, por el contrario, todas las movilizaciones sociales fueron a favor del retorno de Maduro y en contra de EEUU. Asimismo, no se produjeron en ninguna ciudad de Venezuela ningún tipo de actos vandálicos ni tampoco ningún tipo de acto de la oposición política, como el caso de las denominadas “guarimbas” que fueron actos de fuerza de la oposición en circunstancias anteriores.
Ante la operación militar de EEUU, por supuesto que hubo sorpresa no solo en Venezuela sino en el mundo, pero la sociedad venezolana se mantuvo en calma y apegada al derecho y a las instituciones. No se registraron ni desmanes ni turbulencias sociales de ningún tipo y en ninguna ciudad del país. Esto daba cuenta de que el secuestro del presidente Nicolás Maduro, no suscitó ningún cambio de régimen y que, por el contrario, el régimen venezolano se mostraba firme y férreamente unido.
Es justamente ante ese hecho que EEUU decide reconocer el rol de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, pero con la amenaza de tomar represalias si ella no hace lo que la administración Trump tiene previsto para el país. Sin embargo, las primeras declaraciones políticas de Delcy Rodríguez no dejan ninguna duda de la distancia abismal que hay entre los deseos de la administración Trump con la situación real de Venezuela.
El periódico The Wall Street Journal reconoce que Delcy Rodríguez pertenece a la línea dura del socialismo y de la izquierda de la revolución bolivariana. Sus padres provenían de sectores de izquierda y ella tiene un largo recorrido en la revolución bolivariana. Esto hace que la línea de mando, a pesar del secuestro del presidente Maduro, siga la misma línea ideológica, de ahí que goce de la confianza de los mandos del ejército, la policía y las bases sociales.
En Venezuela, al menos en los primeros días del secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro, se consolidó la alianza militar-policial-popular y el país entró en un estado de conmoción externa con vigilancia de las fuerzas armadas bolivarianas y con la presencia de todas las instituciones del Estado Bolivariano que mantuvieron el orden, la legalidad y la paz en todas las ciudades del país.
A diferencia de otras circunstancias en las que el derrocamiento del liderazgo por parte de EEUU condujo a una transición política producto del hundimiento social, como fue el caso de Libia o Irak, esta vez, al menos en los primeros días, no se produjo ninguna transición política en Venezuela ni nada que se le parezca.
Este es un escenario diferente para EEUU que ve complicarse su jugada política. El secuestro del presidente Maduro, sin transición política favorable a EEUU, no tiene ningún sentido. Es por eso que el presidente Trump, el cuatro de enero, lanza una amenaza a Delcy Rodríguez, indicando que “pagará un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro”, “si no hace lo correcto” (The Atlantic). Hacer lo correcto es, evidentemente, poner el país a disposición del tutelaje de la administración provisional encabezada por Marco Rubio.
Por otra parte, el mismo 4 de enero, todo el alto mando de las fuerzas armadas bolivarianas, presididos por Vladimir Padrino, hacían una declaración pública en el cual indicaban su absoluta cohesión con el poder político, su obediencia a la Constitución y su defensa irrestricta a la soberanía nacional, al tiempo que denunciaban el secuestro del presidente Nicolás Maduro a quien reconocían como único líder indiscutible de la revolución bolivariana y pedían su inmediata devolución. Esto indicaba que EEUU no tenían ningún punto de apoyo en las fuerzas armadas bolivarianas.
Las declaraciones de las grandes potencias económicas, salvo Europa, fueron unánimes en condenar la operación militar norteamericana y el secuestro al presidente Maduro. China exigió la puesta en libertad inmediata del presidente Maduro y condenó en duros términos a EEUU. Lo mismo hizo Rusia y también Irán. De su parte, Corea del Norte, incluso amenazó con la guerra si no se liberaba inmediatamente a Maduro. Los gobiernos latinoamericanos de Cuba, Nicaragua, México, Colombia, Brasil, Chile y Uruguay también fueron contundentes en su rechazo al secuestro del presidente Maduro y a la agresión militar a Venezuela. Solamente los gobiernos de Bukele, en El Salvador, Milei en Argentina y Noboa de Ecuador, se mantuvieron entusiastas en su apoyo a la administración Trump.
A pesar del repudio mundial a esta agresión militar contra un país soberano, en varias declaraciones el presidente Trump también amenazó al presidente de Colombia, Gustavo Petro y realizó amenazas al gobierno mexicano. Asimismo, declaró su intención de adueñarse de Groenlandia, lo que suscitó la inmediata reacción del gobierno danés.
En el caso de Europa, existieron fuertes condenas por parte de algunos partidos políticos, como Podemos e incluso el Partido Socialista Español; pero quizá lo más sorprendente fue la posición de la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, quien rechazó de forma categórica la intervención norteamericana indicando que la soberanía de los países y el derecho a la autodeterminación es absolutamente sagrado e inviolable; en cambio, el presidente de Francia, Macron, emitió un comunicado indicando que estaba presto a colaborar con la transición política en Venezuela y expresaba su apoyo a María Corina Machado. Esta posición hizo que la cancillería de Venezuela emita un enérgico rechazo a la posición de Francia.
Muchos gobiernos asiáticos y africanos, se mantuvieron en la línea de rechazar la agresión y el secuestro al presidente Maduro, se solidarizaron con el pueblo venezolano y coincidieron en que la actuación de EEUU rompía de manera radical el orden jurídico internacional y generaba incertidumbre incluso en el comercio mundial.
En virtud de que la rueda de prensa y las declaraciones consecutivas del presidente Trump expresaban una relación directa entre el ataque a Venezuela con la intención de apoderarse del petróleo de este país, se forjó un consenso casi unánime a escala global de que el principal motivo del ataque a Venezuela y el secuestro a su presidente constitucional, Nicolás Maduro, no tenía propósitos políticos ni, menos aún, democráticos, sino económicos en la apropiación ilegal del petróleo venezolano. De ahí que algunos sectores de la derecha de varios países que en primera instancia aplaudieron la agresión a Venezuela y pensaron que, según ellos, eso traería la paz y la libertad al país, se quedaron sin argumentos cuando el propio presidente Trump aclaró, en repetidas oportunidades, que EEUU se adueñaría del petróleo de Venezuela porque, según él, les pertenecía por derecho propio.
En Venezuela el ataque militar y el secuestro a su presidente no provocó, como se había indicado, ningún cambio político en el país y, menos aún, un cambio de régimen. Por el contrario, el régimen, al cual los medios occidentales lo denominan “chavismo” aunque su nombre real es “Revolución Bolivariana”, se mantuvo intacto y consolidó su hegemonía sobre la sociedad. Así, no se produjo ningún tipo de desorden social y todas las movilizaciones sociales eran de respaldo al régimen y de repudio a EEUU.
Esto quiere decir que la oposición política en Venezuela no tiene ninguna capacidad de movilización social y no puede, por tanto, convertirse en un actor importante para cualquier tipo de desenlace. Esto ya lo tiene claro la administración Trump que evacuó de la ecuación a María Corina Machado. Sin embargo, tampoco hay un ambiente de crisis y convulsión social que justifique otra intervención de EEUU y el surgimiento de un régimen de transición. Es decir, no hay ninguna posibilidad de que emerja ningún régimen de transición política por lo que la administración Trump deberá negociar directamente con el “chavismo” la resolución de esta crisis.
Si EEUU negocia con el chavismo la única baza que tiene es aquella de la amenaza con golpear militarmente al país, sobre todo con bombardeo de misiles y de secuestrar militarmente a otros operadores políticos de la revolución bolivariana o, de ser el caso, eliminarlos. Es un chantaje fuerte pero que no tiene ninguna plausibilidad política. Si los operadores políticos venezolanos ceden al chantaje de EEUU y admiten la tutela de una administración presidida por Marco Rubio, es de suponer que no contarán con el apoyo de las fuerzas armadas bolivarianas ni, tampoco, con el apoyo del aparato político del partido PSUV ni tampoco con sus bases sociales. En otros términos, es un chantaje que solo sirve como argumento para consumo de la propia administración norteamericana, pero que no tiene posibilidades de ejecutarse en la práctica en Venezuela.
Esto no quita el hecho de que la administración venezolana presidida por Delcy Rodríguez acepte varios tratos de negociación con las empresas petroleras norteamericanas, pero en los términos establecidos directamente desde el “chavismo”, no desde EEUU. De hecho, ya lo había propuesto varias veces incluso Maduro antes de su secuestro.
Entonces, EEUU se confronta a un escenario en donde el secuestro al presidente Nicolás Maduro no cumple ya ninguna función política y, en cambio, se ve confrontado a un desgaste internacional evidente. Para la inmensa mayoría de países y de sociedades, EEUU se ha convertido en un Estado al margen de la ley, en un Estado canalla. Una imagen con la cual difícilmente se puede gestionar la hegemonía global.
Si no hay ninguna transición política en Venezuela, para Trump el juicio que pretende realizar en las cortes judiciales norteamericanas en contra del presidente Nicolás Maduro se convierte en un pasivo político fuerte y en un dolor de cabeza. No tiene ningún argumento jurídico que avale esta pretensión, porque se trata de un presidente en funciones.
De ahí la importancia del pronunciamiento de la Corte Constitucional de Venezuela que “encarga” las funciones presidenciales a Delcy Rodríguez. Esto quiere decir que no hay transición política y que Nicolás Maduro sigue siendo presidente constitucional de Venezuela y, por tanto, comandante en jefe de las fuerzas armadas venezolanas.
La cuestión es ¿con qué marcos jurídicos pretende enjuiciar EEUU a un presidente extranjero en funciones? Maduro no ha sido depuesto. No es un ex presidente. Sus funciones constitucionales siguen vigentes. Sigue siendo el comandante en jefe de sus fuerzas armadas. Hay muchos Estados que lo reconocen aún como gobernante en funciones ¿Puede cualquier juez norteamericano juzgar a un presidente constitucional y en plenas funciones? La respuesta, dentro del derecho tanto norteamericano como internacional es que, obviamente, no puede hacerlo.
Para hacerlo necesita de una capacidad jurídica que no posee y que al momento solo tiene la Corte de la Haya y, además, previo acuerdo de los países signatarios y, hay que recordarlo, EEUU no es un país signatario de estos acuerdos.
EEUU puede acudir al expediente de la lucha contra el narcotráfico y los carteles de la droga y puede inventarse todos los argumentos a este tenor como, efectivamente, lo ha hecho. Creó un imaginario cartel de narcotráfico al que le puso un nombre rimbombante, como “Cartel de los Soles”, que solo existe en la imaginación de la administración Trump. Endilgó responsabilidades penales a Nicolás Maduro a partir de la adscripción imaginaria a este cartel inexistente y, con ese argumento, procedió a secuestrarlo y ponerlo a órdenes de la justicia norteamericana. El problema es que, días antes de esto, la administración Trump indultó a uno de los mayores narcotraficantes del mundo, el ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, detenido por la DEA y acusado de traficar más de 400 toneladas de droga hacia EEUU. Esto quiere decir que la administración Trump carece de validez moral para otorgar validez real a su imaginario cartel de los soles.
Si el sistema de justicia norteamericano acepta juzgar por cargos inexistentes a un presidente constitucionalmente electo y en funciones, secuestrado de forma ilegítima e ilegal, se expone a la ilegitimidad de todas sus decisiones y aparecer ante el mundo como un artefacto político al servicio del poder de turno. Si no hay ni causales ni formas jurídicas pertinentes y adecuadas para juzgar a un presidente constitucional en funciones, ¿con qué argumentos legales procesar a su esposa, Cilia Flores? ¿Cómo justificar su secuestro?
El sistema legal norteamericano se confronta a una aporía jurídica que nace de una decisión abrupta, irresponsable y abusiva tomada por Trump. La aporía es que si acepta juzgar a Maduro demuestra que la justicia norteamericana está tan politizada y tan corrupta como cualquier país acusado de ello. Si no acepta juzgarlo, en cambio, expone a Trump a la vindicta universal y debilita a su propio gobierno de manera radical y, finalmente, daría la razón al “chavismo” y Trump tendría que devolver a Maduro.
La corrupción de la justicia por su politización, se trata del mayor cuestionamiento que había hecho el liberalismo a los denominados gobiernos totalitarios. EEUU se vanagloriaba de tener el mejor sistema judicial del mundo por la imparcialidad de sus jueces y la consistencia jurídica de sus veredictos y sentencias. Pero eso está a punto de perderse de forma irremisible.
Aceptar el juzgamiento a un presidente constitucional en funciones por actos que tienen que ver con su actuación como presidente constitucional de un país, y en un contexto donde se han cometido tantas irregularidades y con imputaciones que nacen desde la imaginación, pone en tensión a todo el sistema judicial norteamericano y a uno de sus principios más importantes, aquel de la seguridad jurídica.
En efecto, ¿puede garantizar la seguridad jurídica un sistema judicial corrupto y dependiente del sistema político? ¿Qué confianza tener en un juez que se arroga el derecho a enjuiciar a un presidente constitucional en funciones? ¿Con qué pruebas reales el gobierno norteamericano va a acreditar la existencia de un cartel imaginario?
Si las cortes judiciales de EEUU aceptan el pedido de Trump de enjuiciar por cargos inexistentes a un presidente constitucional en funciones, revelarían que actúan movidas por presión de su sistema político y eso, en otros términos, se llama corrupción.
A diferencia de otros contextos, como el juicio a Saddam Hussein en Irak, que mantuvo al menos la apariencia de legalidad en una orden que provenía desde el sistema de Naciones Unidas, o el apresamiento a Manuel Noriega en Panamá quien, además, había trabajado para la CIA; esta vez la administración Trump no tiene absolutamente nada para justificar y legitimar sus acciones contra Venezuela.
Así, desde sus inicios, el proceso legal que EEUU emprendería contra Nicolás Maduro, no solo que sería ilegítimo sino ilegal. Se demostraría como la cobertura jurídica desde el sistema judicial norteamericano a una acción ilegal y arbitraria de la administración Trump. En otros términos, corrupción pura y dura. Esta sería una interpretación a escala global que repercutiría inmediatamente en las decisiones que los demás países tengan que adoptar con respecto a EEUU. La administración Trump, de esta manera, provocaría el mayor daño a la credibilidad y legitimidad de su sistema de justicia, en toda su historia. Un daño que, además, no tendrá reparación.
Ahora bien, puede establecerse con cierta precisión que la administración y tutelaje colonial sobre Venezuela y teóricamente encabezada por Marco Rubio no tiene ninguna posibilidad de ejecutarse en la práctica. Es imposible que la revolución bolivariana, los cuadros políticos del PSUV, las bases sociales y las fuerzas armadas bolivarianas, entre los actores más importantes, lo permitan. También es virtualmente imposible que Trump vuelva a atacar al país para imponer esta administración y tutelaje colonial. A pesar de todas las amenazas, la revolución bolivariana no cederá un milímetro ante la administración Trump y un nuevo ataque o bombardeo no añade ni cambia nada de la actual correlación de fuerzas.
Es improbable que Trump opte por el desembarco de tropas para tomar el control del país porque el Congreso norteamericano no lo permitiría. Sería un desangre gratuito y sin ningún beneficio de inventario, con el riesgo que sea un conflicto armado que absorba tal cantidad de fuerzas y recursos que dejaría abiertas otras fronteras bélicas importantes y estratégicas para EEUU, como aquella de Israel frente a Irán, o Ucrania frente a Rusia, o Taiwán frente a China. Si EEUU entra en este escenario su declive como potencia sería inminente e irreversible.
Tampoco es plausible el procedimiento jurídico contra Nicolás Maduro. Es un presidente constitucionalmente electo y en plenas funciones. Ningún país del mundo ha realizado un proceso de esas características. Sería la primera vez en la historia moderna reciente, que un país se arroga el derecho a secuestrar a un presidente y enjuiciarlo con sus propias leyes cuando aún sigue en funciones y tiene el reconocimiento constitucional no solo de su propio país sino de otros Estados en el mundo. EEUU se arrogaría funciones que le competen exclusivamente a la Corte de la Haya.
Por eso, si se produce ese juicio contra Nicolás Maduro quien, recordemos, aún está en funciones presidenciales, el bochorno y el escarnio que ese juicio provoque sobre la imagen del sistema judicial de EEUU lo desgastará irremisiblemente y lo conducirá a la mayor crisis de legitimidad en su historia. ¿Aceptará el sistema político norteamericano pagar un precio tan alto por una decisión tan equívoca?
Es necesario decirlo fuerte y claro: no habrá ninguna transición política en Venezuela que sea conveniente a EEUU. Tampoco habrá ningún tutelaje de ninguna administración colonial. El juicio a Nicolás Maduro en las cortes norteamericanas tampoco es plausible. EEUU no tiene otra opción que entregar a Nicolás Maduro a Venezuela. No hay plan B para EEUU. La derrota política de EEUU en esa aventura estuvo prescrita desde sus inicios.
El secuestro al presidente venezolano Nicolás Maduro solo se justificaba si desencadenaba, como sucedió en Libia o Irak, una transición política hacia un nuevo sistema político dependiente y funcional a EEUU. Pero eso no pasó ni va a pasar en Venezuela. Por eso, mantener el secuestro a Nicolás Maduro le hace daño a EEUU, no a Venezuela.
Trump y su entorno cometieron un terrible error de cálculo. Pensaron que al secuestrar a Maduro los venezolanos saldrían a las calles a gritar por su libertad recuperada gracias a los marines norteamericanos. Pensaron que Venezuela se hundiría en el caos más absoluto y que ellos retornarían a poner orden e imponer la democracia. Pensaron que Venezuela era la gloriosa puerta de entrada al “corolario Trump” a la Doctrina Monroe. Pensaron que Venezuela no era sino una réplica a escala menor de Irak o a escala mayor que Panamá.
Pero nunca pasó lo que habían supuesto y lo que habían previsto. Nunca se les dio por pensar que detrás de Maduro había un proceso político llamado Revolución Bolivariana. Nunca entendieron que los procesos políticos no cambian por más bombardeos que se hagan. Nunca entendieron la fuerza simbólica que tiene en el pueblo venezolano la imagen histórica del Libertador Simón Bolívar. Enfrentarse a los herederos del Libertador es palabras mayores. No hay ni habrá imperialismo alguno que pueda hacerlo.
Ahora no saben cómo asumir su derrota. No saben a quién culpar por sus errores. Quizá quieran salir de esta crisis huyendo hacia delante y provocando otra crisis de mayores consecuencias. Probablemente busquen a otro país como chivo expiatorio. Pero se enfrentan a un escenario real y es el impeachment, es decir la destitución de Trump, porque Trump ha hecho demasiado daño a su país. Lo ha llevado hacia el aislamiento mundial. Ha convertido a su Estado, en un Estado canalla. Ha utilizado las formas políticas que nacen de su responsabilidad como presidente de la potencia más grande del mundo, como su negocio personal para satisfacer su narcisismo infinito.