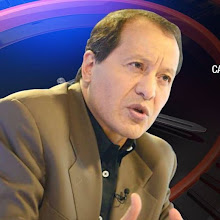Lo que todos debemos saber sobre el FMI y el ajuste en Ecuador: una guía básica
Lo que todos debemos saber sobre el FMI y el ajuste en Ecuador: una guía básica
Pablo Dávalos
El 24 de julio de 2025, el gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo No. 60 en virtud del cual fusiona ministerios y entidades públicas, transfiere otras y adscribe unas instituciones a otras, en una de las reformas institucionales más importantes de los últimos años. Esta decisión institucional ha implicado, entre otros aspectos, el despido intempestivo de 5.000 funcionarios públicos bajo la cobertura creada por la Ley de Integridad Pública, aprobada el 26 de junio, mediante registro oficial No. 68.
¿Por qué el gobierno de Noboa tomó estas decisiones? Además de estas medidas, ¿hay aún otras medidas económicas que se van a adoptar a futuro? ¿Cómo inciden en la vida diaria de la ciudadanía? ¿Qué repercusiones tendrán sobre la economía? ¿Qué puede esperar la sociedad del Ecuador con respecto a este gobierno?
Para comprender estas medidas económicas es necesario ir a sus orígenes y ese origen está en los acuerdos que el país ha suscrito con el FMI desde el año 2019, durante el gobierno de Lenin Moreno hasta el último acuerdo firmado en julio de 2025 por Daniel Noboa. Muchos de los cambios institucionales que se llevaron adelante en el país se deben a estos acuerdos con el FMI y con el Banco Mundial.
Así por ejemplo, la Ley Orgánica de Integridad Pública reformó varias leyes, entre ellas la Ley Orgánica de Servicio Público que definió un estatuto de precariedad, incertidumbre y vulnerabilidad, que violenta los legítimos derechos de los trabajadores del sector público, de tal manera que los funcionarios públicos deben estar conscientes que enfrentan uno de los escenarios de mayor vulnerabilidad e incertidumbre de toda su vida laboral, que probablemente implique su inminente desvinculación, independientemente de sus derechos, de su conducta en el trabajo y de su desempeño. Esa vulnerabilidad e incertidumbre en el empleo público se deben a los acuerdos con el FMI.
Lo mismo para otras instituciones; por ejemplo, las cooperativas de ahorro y crédito del país que ahora están obligadas a convertirse en sociedades financieras privadas, deben su bancarización forzosa al FMI. Los hospitales y centros de salud pública que no tienen insumos básicos, también deben su situación de vulnerabilidad a estos acuerdos con el FMI y el Banco Mundial. Las escuelas y colegios públicos deben comprender que la falta de maestros y de recursos para sus actividades diarias, también se explican por esos acuerdos con el FMI. Los afiliados a la seguridad social que no pueden acceder a los servicios de la seguridad social, deben estar conscientes que eso también está relacionado con los acuerdos con el FMI. Las personas que han contratado un crédito con cualquier institución financiera privada y que ahora empezarán a ver cómo se les incrementa la tasa de interés, deben comprender que la respuesta está en los acuerdos con el FMI. El laberinto de las compras públicas y sus obstáculos también se deben al FMI. Los apagones que el país vivió, son consecuencia directa de la desinversión pública exigida por el FMI. El incremento de las tarifas eléctricas tiene la misma lógica. Las personas que compran por canales electrónicos, en Temu por ejemplo, y que ahora deben pagar tasas adicionales, también.
De esta forma, el FMI se convierte en un vector que atraviesa toda la vida social y la condiciona. De hecho, se llaman condicionalidades a esos cambios en las instituciones, en la política pública, en las regulaciones, en las normas, en los precios de los servicios públicos, entre otros aspectos.
Pero entender al FMI no es fácil. Es más, ni siquiera la academia del país ha realizado estudios a profundidad sobre esta institución y las consecuencias de sus condicionalidades. Los estudios sobre el FMI son escasos y la información a veces es demasiado técnica. Cuando hay información muy técnica, las personas optan por hacerla a un lado. Por eso, es necesario una pedagogía lo más popular posible para que la ciudadanía tenga conciencia que su situación se debe a compromisos que han sido acordados sin su consentimiento y sin la correspondiente información y debate público.
Muchos medios de comunicación, lamentablemente, no han sido transparentes con la sociedad y en vez de presentar los hechos tal como efectivamente son y darles su contexto respectivo, se han dedicado a encubrir los acuerdos con el FMI y el Banco Mundial para que los ciudadanos no puedan tener opción de información y, con eso, mejores criterios y opiniones; han devenido en cómplices del ajuste del FMI.
Así, se ha engañado a la opinión pública indicando que los créditos del FMI son baratos y que financian al desarrollo. Ni lo uno ni lo otro. Los créditos del FMI están prohibidos, por su propio estatuto constitutivo para financiar proyectos de desarrollo y, además, tienen costos de transacción que los hacen más caros que cualquier crédito comercial. También le han sugestionado a la población indicando que hay un “Estado obeso” para justificar los recortes del FMI, pero cuando las personas exigen servicios públicos o más seguridad, no hay capacidad de respuesta desde el Estado porque no hay recursos fiscales, precisamente, por el FMI.
Entonces, en primer lugar, hay que indicar que el FMI es más que una institución financiera que presta recursos a los Estados para, supuestamente, financiar su desarrollo. En realidad, el FMI es una instancia geopolítica que utiliza esos créditos para transformar políticamente a las sociedades y los Estados y subordinarlas al capital financiero global.
Transformarlas ¿hacia dónde y para qué? Pues, hacia la desarticulación de toda regulación pública que afecte a las grandes corporaciones y asegurarse que el país tenga un exceso de ahorro para poder pagar los bonos de deuda pública externa. Esas transformaciones se producen a través de algo que se llama condicionalidad y suponen un cambio en las leyes y las instituciones del país en un proceso que el FMI y el Banco Mundial denominan reformas estructurales.
Ahora bien, el FMI no presta jamás un solo dólar si el país no le entrega previamente las palancas del manejo económico a sus técnicos y expertos. Cuando se realiza un crédito con el FMI, el país, por definición, pierde su soberanía económica. Todo el tablero de mando de la economía se traslada a las instalaciones del FMI. Esto quiere decir que el país no puede oponerse a ninguna de las condicionalidades que el FMI imponga por más duras que sean y deberá aceptarlas y cumplirlas tal cual como han sido diseñadas. El FMI es inflexible, intransigente y realiza un control exhaustivo, literalmente, hasta del último centavo del presupuesto público para vigilar que se cumplan sus exigencias. Es una institución colonialista e imperialista y que, además, no acepta la más mínima crítica. Su ortodoxia es inquebrantable.
Quizá valga un ejemplo para que se visualice y comprenda mejor esta capacidad de ingerencia que tiene el FMI y la dureza de su programa económico. En marzo de 2019 el gobierno de Lenin Moreno firmó un acuerdo de facilidad ampliada por 4 mil millones de USD, con el FMI. El FMI, en las condicionalidades, entre otras cosas, le exigió al gobierno de Lenin Moreno que elimine los subsidios a las gasolinas y al diésel y le dio una fecha tope para hacerlo: octubre de 2019.
El gobierno de Lenin Moreno, conforme a este acuerdo, decidió emitir el Decreto Ejecutivo No. 883 que eliminaba los subsidios a los combustibles a inicios de octubre de 2019 para cumplir, de esta forma, con el FMI. Inmediatamente se produjo una reacción social que se expandió por todo el país. El gobierno de Lenin Moreno, en vez de dar marcha atrás y evitar que se produzca un estallido social, decidió enviar al ejército a las calles y utilizar la violencia y la represión en contra de la protesta social en contra de este Decreto Ejecutivo que subía los precios de los combustibles. Llegó incluso a cambiar la sede de la capital de la república. Producto de esa represión, nueve personas murieron, muchas más fueron mutiladas y otras fueron injustamente detenidas y, además, se perdieron millones de dólares. Fue tanta la violencia que se utilizó en la represión que el Defensor del Pueblo de ese entonces acusó al gobierno de lesa humanidad. Finalmente, Lenin Moreno, ante la contundencia de la movilización, decidió dar marcha atrás y derogar el Decreto Ejecutivo No. 883 y, años más tarde, ese Defensor del pueblo fue perseguido y encarcelado.
Pero esto no significó que el ajuste se haya detenido luego de la derogatoria del Decreto 883 en octubre de 2019, porque a los pocos días de que se terminasen esas protestas, Lenin Moreno envió un vasto conjunto de reformas legales que constaban en los acuerdos con el FMI y que comprendían reformas fiscales, monetarias e incluso, privatizaciones y flexibilización laboral. Pero, en esa ocasión, y por apenas un voto, la Asamblea Nacional le negó esas reformas legales tanto a Moreno cuanto al FMI.
¿Qué hizo entonces el FMI? Al ver que no se habían eliminado los subsidios a los combustibles, y constatar que tampoco se habían aprobado las reformas legales, el FMI decidió suspender su programa económico con el país. El pretexto que utilizó el FMI fue que se cancelaba ese programa por “información errónea”.
Pero la historia no queda ahí, porque una vez que en el mes de diciembre de ese año, el FMI suspendiese su programa económico para el Ecuador por, supuestamente, “información errónea”, casi automáticamente se incrementó el riesgo país. Así, en el mes de marzo de 2020 y justo al inicio de la pandemia del Covid-19, el riesgo país subió por encima de los seis mil puntos. Algo inédito no solo para el Ecuador sino para América Latina. Eso significaba prácticamente el no pago de los bonos de la deuda externa que había emitido el propio Lenin Moreno y, con eso, virtualmente, el fin de la dolarización del país.
¿Qué hizo Lenin Moreno y su equipo económico? Pues, prácticamente regresar de rodillas con el FMI y pedirle las disculpas de rigor y continuar con el ajuste. Como prueba de que esta vez sí iba a cumplir con las condicionalidades del FMI, Moreno y la Asamblea Nacional, aprobaron la Ley Humanitaria, a pretexto del Covid-19 y se aprestaron llevar adelante otras medidas económicas para satisfacer al FMI que, finalmente, fueron aprobadas en la Ley Orgánica de Ordenamiento de las Finanzas Públicas y, luego, en la Ley de Defensa de la Dolarización al año siguiente.
Con esas muestras de arrepentimiento y constricción, el FMI decide volver al Ecuador y firma un nuevo acuerdo por 6 mil millones de dólares y convence a los tenedores de bonos de la deuda del país que puedan cambiarlos por nuevos bonos que, finalmente, duplicaron la deuda externa del país.
Esto nos conduce a otra característica del FMI: es una institución financiera que no presta recursos para el desarrollo económico y que defiende los intereses especulativos de la finanza global. Es decir, de los créditos que realiza el FMI, ni un solo dólar de esos créditos irá jamás a financiar ningún proyecto de desarrollo productivo, como la construcción de infraestructura pública, por ejemplo. Los créditos del FMI son casi exclusivamente para pagar deuda externa.
Para eso el FMI tiene un nombre técnico: “fortalecer la balanza de pagos”. Ese nombre técnico oculta la verdadera intención de los créditos del FMI: tener los recursos suficientes para pagar a los tenedores de bonos de la deuda externa.
Esto nos lleva a otra constatación, como el FMI solo presta para balanza de pagos y las cuentas de balanza de pagos están abiertas en otros bancos del mundo, especialmente en bancos de New York, Londres y Ginebra, esto significa que, prácticamente, en la economía interna del país no hay ni un solo dólar del FMI. Solo se registra la deuda con el FMI, pero todos los recursos monetarios del FMI se quedan por fuera de la economía nacional. Una vez acreditados en las cuentas del gobierno en el exterior, inmediatamente esos recursos se utilizan para pagar a los tenedores de bonos de la deuda externa de acuerdo al cronograma de pagos del país. Por eso, los créditos del FMI no entran a la economía nacional sino en muy contadas excepciones.
Ahora bien, en todos los programas que se suscriben con el FMI este justifica su intervención indicando que el país está en crisis por el déficit fiscal que es insostenible, y para fundamentar esa afirmación procede a inventarse los datos a partir de su propia metodología. A esa metodología lo llaman balance primario no petrolero. Lo curioso de esta metodología del FMI es que sacan arbitrariamente del presupuesto del Estado todos los ingresos que provienen de las transferencias que hace la empresa Petroecuador E.P., y calculan los ingresos contra todos los gastos, pero como falta en la cuenta de ingresos aquellos correspondientes a las transferencias del ingreso petrolero, es obvio que haya un desbalance entre las cuentas. Es un procedimiento tramposo y abusivo, pero gracias a ese procedimiento tan cuestionable el FMI justifica su intervención sobre el país y su programa económico. El programa económico de FMI se llama consolidación fiscal. Antes de llamarse así, los programas del FMI eran conocidos como políticas de ajuste.
Cuando se lee “consolidación fiscal”, no se aprecia de primera vista el alcance y las consecuencias de este concepto, a diferencia de cuando se lee “ajuste fiscal”. Aunque no se sepa exactamente qué es el ajuste, se intuye que eso va a significar menos recursos públicos y más impuestos, menos empleo y menos inversión pública, es decir, un ajuste de cuentas con el Estado. En cambio, cuando se lee “consolidación fiscal” es difícil formarse una idea previa ni, tampoco, una intuición de lo que realmente podría significar. Lo mismo pasa con otros conceptos que el FMI utiliza y que suelen ser utilizados como trampas ideológicas, como los conceptos de “estabilidad fiscal”, “disciplina fiscal”, “rigor fiscal”, entre otros.
Se trata de una maniobra semántica que el FMI la hizo al comprender que la noción de “ajuste fiscal” suscitaba temores, suspicacias y podía movilizar a la sociedad en contra del programa económico del FMI. Por eso escogieron, como reemplazo al “ajuste fiscal”, la noción de "consolidación fiscal”, pero, strictu sensu, ajuste fiscal y consolidación fiscal son, prácticamente, lo mismo.
¿Qué es la consolidación fiscal? Es la generación de ahorros fiscales forzosos a través de reducción del gasto público y de creación de nuevos impuestos, para tener recursos extras que sirvan para tranquilizar a los tenedores de bonos de la deuda externa y tener mejor cotización en los mercados secundarios de la deuda externa. Es decir, el país no solo debe tener listos los recursos para el pago de la deuda externa, sino también debe tener recursos adicionales para que los tenedores de bonos de la deuda puedan estar tranquilos y sepan que hay un colchón de liquidez para respaldar a esos bonos por cualquier eventualidad. A esos colchones de liquidez el FMI los denomina “buffers” y son parte clave de su programa.
Ahora bien, si hay que generar ahorros extras desde el ajuste o la consolidación, ¿dónde guardarlos? No se pueden guardar en el presupuesto público y en la cuenta única del tesoro porque eso significaría que habría el riesgo de que puedan gastarse en obra pública o en gasto corriente, cuando se trata de recursos que, según el FMI, solo pueden gastarse en el pago de la deuda externa o como buffers de liquidez.
Entonces, el camino más fácil es guardarlos en el Banco Central y por fuera de la cuenta única del tesoro. Pero hay un problema en el Ecuador para eso. La Constitución dice que el Banco Central no es independiente y que no hay cómo abrir cuentas independientes de la cuenta única del tesoro.
¿Qué hacer entonces? Pues, aprobar una ley que cambie la Constitución y que declare al Banco Central como entidad autónoma e independiente del Estado y que permita utilizar las reservas internacionales como cuenta independiente de la cuenta única del tesoro para guardar ahí el ahorro forzoso provocado por el ajuste y, con eso, pagar la deuda y tranquilizar a los tenedores de bonos.
¿Hay cómo cambiar la Constitución a través de una ley? Por supuesto que no, pero en este caso al FMI no le importa, porque sabe que la Corte Constitucional del país, finalmente, no hará nada y la Asamblea Nacional aprobará cualquier ley que tenga que ver con el FMI, como efectivamente ha sucedido desde 2019.
¿Hay cómo crear una cuenta pública por fuera de la cuenta única del tesoro? Por supuesto que tampoco hay cómo hacerlo. Pero el FMI hizo una jugada brillante en la cual utilizó las reservas internacionales para cubrir el balance del Banco Central. Los grandes medios de comunicación inmediatamente avalaron esta jugada del FMI y le mintieron a la sociedad indicando que en las reservas internacionales estaban los ahorros del público (por la vía del encaje bancario) y que era necesario protegerlos de la voracidad del Estado en una cuenta aparte. La sociedad, una vez más, se tragó esa rueda de molino y el FMI siguió avanzando en su programa.
Una vez creadas las condiciones para guardar esos ahorros y aprobada la independencia del Banco Central por la Ley Orgánica de Defensa de la Dolarización y creadas las reservas internacionales como cuenta independiente de la cuenta única del tesoro, entonces, para el FMI, hay que proceder a crear esos ahorros públicos forzosos.
La cuestión es ¿cuál será el monto de esos ahorros extras que el país tiene que crear? Y el FMI establece que ese monto debe ser al menos el 5% de su PIB. A eso le llaman “tamaño de la consolidación fiscal”. ¿Cómo calcularon ese tamaño? ¿Por qué no, por ejemplo, 4%, o 2% o, incluso, 7% del PIB? La verdad, no se sabe. No hay un solo estudio técnico del FMI que indique las razones por las cuales el ajuste fiscal sea para el Ecuador del 5%. Lo único que han dicho desde el FMI es que el ajuste para ser creíble debe ser de magnitud considerable.
Sin embargo, el gobierno de Daniel Noboa, en esta oportunidad, quiso ser generoso con el FMI y le indicó que el 5% era insuficiente y que el gobierno añadiría al menos 1,1% del PIB al ajuste, para llegar a un total de 6,1% de ajuste. Para que se tenga una idea de eso, el FMI le obligó a Argentina un ajuste del alrededor del 2,2% de su PIB y a Honduras el 1% del PIB. En otros términos, el FMI utiliza al Ecuador como un verdadero laboratorio de pruebas para saber hasta qué puntos porcentuales del PIB una economía puede aguantar un ajuste y luego utilizarlo para otros programas de ajuste a escala global.
Así, en términos nominales, el gobierno de Noboa se ha comprometido a ajustar la economía del Ecuador por un monto muy cercano a 8 mil millones de USD en los cuatro años de su gobierno.
Pero bueno, una vez definido el “tamaño del ajuste”, la cuestión es cómo conseguir esos 8 mil millones de ajuste y cómo prorratearlos en los cuatro años de gobierno. Con la táctica de calentar de a poco el agua: en el año 2024 el ajuste será del 2,2% del PIB. En el año 2025, del 1,4% del PIB; en el año 2026 del 1,7% del PIB; en el año 2027 del 0,9% del PIB; y, en el año 2028, un año electoral, el 0,6% del PIB. Puede verse que el peso fuerte del ajuste se hará en los dos primeros años del gobierno de Noboa para evitar luego riesgos políticos y, con eso, impedir que la oposición al FMI gane las elecciones. Como puede advertirse “todo está fríamente calculado”. Lo ideal para el FMI es que Noboa pueda ser reelecto o que gane las elecciones alguien de características políticas similares y el ajuste pueda continuar en el nuevo gobierno.
El ajuste o consolidación fiscal tiene dos formas de lograr esos ahorros forzosos, la primera es a través de la generación de nuevos ingresos tributarios; y, la segunda, es a través de la disminución del gasto público. La particularidad del ajuste del gobierno de Noboa es que el 80% del peso del ajuste recae sobre la generación de ingresos tributarios extras. El otro 20% recae en la disminución de la nómina pública, del gasto en bienes y servicios y la disminución de la obra pública.
Ahora bien, si el 80% del ajuste tiene que ver con nuevos ingresos tributarios, ¿cómo lograrlo? El FMI repartió eso en dos partes: la primera es aumentar el IVA y otras tasas tributarias, como aquellas que tienen que ver con la minería o el comercio electrónico; la segunda tiene que ver con el gasto tributario, es decir, todo lo que hace referencia a devoluciones del IVA e impuesto a la renta, a poblaciones vulnerables y pobres.
Hasta el momento, el programa de ajuste del FMI se ha cumplido con la precisión de un reloj suizo. La parte más importante del ajuste se hizo ya en los primeros años del gobierno de Noboa. Sin que haya mediado la más mínima oposición social pudo conseguir lo que, en su momento, no pudieron hacerlo ni Lenin Moreno, ni Guillermo Lasso: incrementar el IVA.
Pero, ¿cómo hizo el gobierno de Noboa para incrementar un impuesto tan complicado políticamente como es el IVA sin que la sociedad lo acepte sin ningún problema? Pues, porque le dijo a la sociedad que ese impuesto era para resolver la crisis de seguridad ciudadana, en un contexto en donde la violencia del crimen organizado y la delincuencia común, habían convertido al país, en pocos años, en uno de los más inseguros y violentos del mundo. La población creyó ingenuamente que ese impuesto era para luchar contra el crimen organizado y la delincuencia común, y decidió apoyar el incremento del IVA. Lo que no supo la sociedad es que el incremento del IVA no tenía nada que ver con la resolución de la crisis de seguridad ciudadana y que, en cambio, se trataba de una medida hecha para cumplir con el FMI y asegurar ahorros forzosos en beneficio de los tenedores de la deuda.
La otra parte del ahorro tiene que ver con gastar menos. ¿Cuál es el principal gasto del Estado? Es el gasto en nómina pública. El gobierno central gasta alrededor de 9 mil millones en nómina pública, mientras que las empresas públicas y GAD, gastan alrededor de 3,5 mil millones. Del gasto del gobierno central en nómina, el 90% corresponde al sector social (salud, educación, inclusión social), administración de justicia y seguridad interna y externa (policía nacional y fuerzas armadas), y universidades y centros de investigación. Puede ser que haya gasto en algunos burócratas que quizá no hagan mayor cosa, pero lo fundamental del gasto en nómina es para el cumplimiento de derechos y el desarrollo del país. Eso significa que no existe eso que llaman “Estado obeso”, salvo que quiera verse el pago en maestros, médicos, enfermeras, policías, entre otros, como un gasto inútil.
En los acuerdos con el FMI, el gobierno ha indicado que va a reducir paulatinamente su gasto en nómina, el 0,2% del PIB en sus primeros años y 0,3% en sus últimos años, para una reducción del gasto en masa salarial de 1,2% del PIB para el periodo 2024-2028. Es una reducción enorme. Esa reducción en masa salarial oscilaría en una desvinculación de empleo público entre 50 a 70 mil funcionarios para todo su periodo de gobierno. Se trata del proceso más radical, más intenso y más fuerte de ajuste salarial en el sector público y que pone en riesgo el cumplimiento de derechos básicos, sobre todo en salud, educación, administración de justicia, investigación científica. Es una reducción incluso más fuerte y más radical que aquella que hizo Milei en Argentina.
¿Cómo repercutirán esas decisiones sobre la economía del país? Como es obvio, la economía va a retroceder. Cuando hay menos capacidad de consumo de la población, los economistas lo denominan disminución de la demanda agregada. Esta disminución provoca que las empresas reduzcan sus ventas y, como respuesta a eso, contraten menos personal y cancelen sus pedidos a sus proveedores. Así, la economía se estanca. Ese proceso se llama recesión económica. Entonces, una de las primeras consecuencias que tendrá el programa de consolidación fiscal será la recesión económica. ¿Qué consecuencias tiene eso para la gente? Pues, que con recesión económica encontrar empleo es muy difícil; y sin empleo, que es casi la única fuente de ingresos que tienen los hogares, el riesgo de caer en la pobreza es muy alto.
Es por eso que los programas de ajuste o de consolidación fiscal del FMI son recesivos. Hay varios estudios hechos por investigadores de todo el mundo sobre la evaluación de los programas del FMI. Su conclusión es casi unánime: no hay un solo país en el mundo que haya crecido en términos económicos a partir de la imposición de las medidas de ajuste del FMI. Siempre que hay una intervención del FMI sobre un país, la economía de ese país queda arruinada, el tejido social roto y las instituciones quebradas.
Y no hay que ir muy lejos para evidenciarlo. El mejor ejemplo de cómo el FMI puede destruir una sociedad es el propio Ecuador. Desde el año 1983 cuando el entonces presidente Osvaldo Hurtado firmó con el FMI, hasta 2003 cuando lo hizo Lucio Gutiérrez, el país vivió un entorno de crisis casi permanente, con pobreza, desempleo, concentración del ingreso. Fue tan fuerte la crisis que el Ecuador incluso perdió su moneda nacional.
Pero estas medidas de ajuste apenas son la antesala para otras medidas más fuertes aún que el FMI y el Banco Mundial denominan reformas estructurales. ¿Cuáles son estas reformas estructurales? La más importante de todas ellas y que hasta el momento ha fracasado en todas las veces que se ha intentado imponer es la flexibilización laboral.
¿Qué es la flexibilización laboral? Es la supresión de todos los derechos laborales. Es la creación de un estatuto de indefensión de los trabajadores de tal manera que puedan aceptar cualquier condición que les ofrezcan sus empleadores. Es el retorno al capitalismo del siglo XIX. En la flexibilización laboral no hay salario mínimo. No hay jornada mínima. No hay pagos extras. No hay seguridad social. No hay estabilidad. No hay ninguna posibilidad de defensa ante cualquier exceso de sus empleadores. No hay indemnización por despido intempestivo, entre otros aspectos.
Para que pueda apreciarse lo que significa la flexibilización laboral es conveniente recordar una reforma legal que intentó ser aprobada por el entonces presidente Guillermo Lasso, en el proyecto de ley económico urgente de septiembre de 2021, denominado Ley Orgánica de creación de oportunidades, desarrollo económico y de sostenibilidad fiscal y que fracasó porque provocó indignación social. En este proyecto de ley hay, por ejemplo, esta propuesta de reforma: “Art. 75.- Indemnización por justas causas del Artículo 70 de esta ley.- En caso de que el contrato terminase por una de las causas justas indicadas en el Artículo 70 de esta ley, el trabajador deberá pagarle al empleador una indemnización equivalente a un mes de la última remuneración completa”.
Aunque parezca increíble, el gobierno de Lasso intentó aprobar una ley en donde serían los trabajadores quienes tendrían que indemnizar a sus empleadores en caso de despido intempestivo. Esa ley contó, como es obvio, con todo el apoyo del FMI y del Banco Mundial.
El gobierno de Daniel Noboa también intentó la flexibilización laboral y el trabajo por horas a través de una consulta popular y perdió por amplio margen. Así, este es uno de los puntos clave de las reformas estructurales que el FMI va a intentar imponer. ¿Cómo lo harán? Probablemente intenten manipular a la opinión pública con el discurso de la crisis de seguridad ciudadana y el incremento de la violencia contra los ciudadanos. Si ese argumento les sirivió tan excelentemente para subir el IVA, entonces ¿por qué no intentarlo para provocar y justificar la flexibilización laboral?
Otro punto clave de las reformas estructurales del FMI y del Banco Mundial tiene que ver con la seguridad social, el IESS. Se trata de la institución más grande que tiene el país y con un volumen de activos manejados por su propio Banco, el BIESS, por más de 25 mil millones de dólares, lo que lo convierte en el banco más importante del país. El IESS tiene una serie de fondos y, uno de los más importantes, es el Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), valorado en más de 12 mil millones de dólares. El Banco Mundial ha venido realizando los últimos años una serie de estudios para abrir ese fondo IVM a la libre competencia con las administradoras de fondos privados de pensiones. Por ello se ha intentado posicionar con mucha fuerza el discurso de la crisis de solvencia del IESS y su inminente quiebra técnica. Para evitar esta supuesta quiebra técnica, el FMI considera pertinente un proceso de privatización y libre competencia del Fondo IVM con las administradoras de fondos de pensiones. Pero esa es una línea roja y tanto el FMI como el Banco Mundial lo saben. ¿Qué harán? Probablemente utilizar nuevamente el discurso de la crisis de seguridad ciudadana para intentar manipular la opinión pública, conjuntamente con una estrategia de medios de comunicación para convencerle a la sociedad que el IESS está quebrado y que es urgente salvarlo de esa quiebra, privatizándolo.
Otro fondo importante del IESS y que está en la mira del FMI y del Banco Mundial, es el Fondo de Salud Individual y Familiar, que está valorado en alrededor de 14 mil millones de dólares. La idea es acotar a este fondo para que puedan competir en mejores condiciones las empresas de salud por prepago. Justo por eso, la regulación de las empresas de medicina prepagada no están en la autoridad sanitaria nacional como sería lo obvio, sino en la Junta Monetaria y Financiera. ¿Qué sabe la Junta Monetaria y Financiera de salud? Obviamente nada, pero eso no es importante cuando se trata de crear las condiciones para la privatización de la salud.
Otra reforma estructural que es importante para el FMI y el Banco Mundial, tiene que ver con las empresas públicas, en lo fundamental, las empresas de petróleos, telecomunicaciones, y energía eléctrica. Para ello están ya en marcha varios proyectos legales para su correspondiente privatización. Para ello se han aprobado ya varios marcos legales para que entren en funcionamiento inversiones privadas en el sector eléctrico, por ejemplo. El problema es que cuando entren las empresas privadas en la generación, distribución y comercialización de energía, las tarifas eléctricas se multiplicarán en varios dígitos. Los hogares, empresas y comercios que pagaban una factura eléctrica van, con estas reformas, a constatar que esa factura se elevará de forma desmesurada. ¿Qué harán entonces?
Hay otras reformas estructurales hechas al tenor del ajuste del FMI, como por ejemplo, aquella que obliga a la bancarización forzada de las cooperativas de ahorro y crédito, o aquella que obliga al sistema financiero a pasar las tasas de interés hacia “tasas de interés de usura” (ese es el término exacto que utiliza el FMI: “Los topes a las tasas de interés deberían migrar a una tasa de usura” (IMF, 2023: IMF Country Report No. 23/335 Financial System Stability Assessment. Washington D.C.: pág. 8)); sin embargo, hay un tema que es importante destacar y es el sobreendeudamiento al que conduce el programa económico del FMI.
El FMI ha considerado que el año 2025, una vez puestas en marcha sus reformas estructurales y el ajuste, el gobierno de Noboa deberá retornar a los mercados internacionales y emitir bonos por 1.500 millones de USD. ¿Para qué servirán esos nuevos recursos? Obviamente para la balanza de pagos. Pero en el año 2026, el gobierno tendrá que emitir nuevamente 2.000 millones en bonos adicionales en los mercados financieros internacionales. Otra vez lo mismo en el año 2027 y, nuevamente, en su último año, 2028. Así, se producirá un sobreendeudamiento adicional a aquel existente, en 7.500 millones de USD.
En el primer trimestre de 2025, la deuda pública total alcanzaba los 77 mil millones de USD. Si, en el supuesto que no haya más deuda contratada con ninguna multilateral, se añade los mil millones de USD de julio de 2025 en el crédito del FMI al gobierno de Noboa, más los nuevos 7,5 mil millones en bonos que se emitirán hasta 2028, el gobierno de Noboa le dejará al país una herencia pesada, una deuda pública que superará, en el mejor de los casos, los 90 mil millones de USD. Con un PIB proyectado de 130 mil millones, es una deuda imposible de pagar.
Pero el problema más grave es que es una deuda pública que se ha contratado sin ninguna relación con el desarrollo del país. Así, la nueva emisión de bonos que se harán desde el año 2025, está hecha para pagar deudas anteriores, entre ellas la deuda con el propio FMI y Banco Mundial.
Daniel Noboa asumió la presidencia del país por primera vez en noviembre de 2023 y heredó una deuda pública de 70 mil millones de USD, pero cuando termine su periodo en el año 2028, dejará al país con una deuda de más de 90 mil millones, aunque lo más probable es que esa deuda se aproxime o incluso supere los 100 mil millones. No solo eso, sino que terminará su periodo con una recesión prolongada, un desempleo estructural, una desarticulación institucional extendida y en una vorágine de violencia por el crimen organizado y la delincuencia común, que transformarán al Ecuador en el país más peligroso del mundo y en el más pobre de la región. Lo más paradójico de todo esto es que, contra todo pronóstico, contra toda racionalidad y sentido común, probablemente piense en su reelección. Salvo que pase algo que cambie este escenario de forma radical.