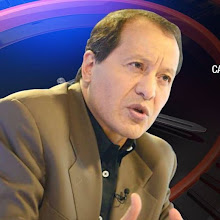El “Corolario Trump”: ¿Imperialismo tardío?
El “Corolario Trump”: ¿Imperialismo tardío?
Pablo Dávalos
¿Por qué Trump decidió hacer volar por los aires a la globalización? ¿Por qué reactualiza el imperialismo en su versión más cruda? ¿Qué significa realmente el Corolario Trump a la Doctrina Monroe? ¿Por qué pone al límite al liberalismo y lo muestra más como un simulacro que como discurso que legitima al capitalismo? ¿Por qué amenaza y agrede a sus propios aliados de la OTAN?
Un texto clave para intentar una respuesta a esas cuestiones es, sin duda, La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos
Hay un párrafo, en la página 5 de este documento, que se titula: Qué queremos y qué esperamos del mundo, en donde se enuncia el “Corolario Trump”; lo cito:
Queremos garantizar que el Hemisferio Occidental se mantenga razonablemente estable y bien gobernado para prevenir y desalentar la migración masiva a Estados Unidos; queremos un Hemisferio cuyos gobiernos cooperen con nosotros contra narcoterroristas, cárteles y otras organizaciones criminales transnacionales; queremos un Hemisferio libre de incursiones extranjeras hostiles o de la propiedad de activos clave, y que apoye cadenas de suministro cruciales; y queremos asegurar nuestro acceso continuo a ubicaciones estratégicas clave. En otras palabras, afirmaremos y haremos cumplir un "Corolario Trump" de la Doctrina Monroe.
Como puede discernirse de este párrafo, hay una distancia abisal entre el discurso de la globalización que emerge desde la caída del muro de Berlín, en los años noventa del siglo pasado con respecto al “Corolario Trump”. Hay una conversión de las organizaciones denominadas por la Casa Blanca como crimen transnacional, en sujetos políticos que justifican y legitiman el repliegue estratégico de EEUU y sirven de coartada para perseguir a las disidencias que, en esta Estrategia de Seguridad Nacional, asumen la forma de migrantes o la forma de ciudadanos inconformes con su régimen; pero, sobre todo, aquello que llama la atención es la frase: “queremos un Hemisferio libre de incursiones extranjeras hostiles o de la propiedad de activos clave”; porque marca una ruptura entre el orden global y el nuevo orden hemisférico que empieza a configurarse.
En el primer caso se trata de la globalización y de EEUU como el epicentro que define las coordenadas, la lógica y las condiciones de la globalización aseguradas, entre otros aspectos, por la fortaleza de su moneda, su balanza de pagos y tanto su poder blando como su poder militar. En el otro caso se trata de la renuncia expresa a cualquier pretensión de hegemonía sobre un orden global. En otros términos, se trata de un repliegue. ¿Por qué se produce esto? ¿Qué consecuencias tiene para el mundo?
La globalización llega a su fin
El discurso de la globalización presentaba al mercado mundial como una oportunidad para el crecimiento, la democracia y la supuesta resolución pacífica de los conflictos dentro del marco del liberalismo y del capitalismo y el respeto a los derechos humanos individuales. No solo eso, sino que en los años noventa, hubo una convergencia y confluencia entre las políticas de ajuste del FMI con la necesidad de construir un mercado global, un proceso que, en la jerga del FMI y del Banco Mundial, fue denominado como reformas estructurales. Esa convergencia a fortiori logró que el dólar se imponga como la moneda dominante en el mercado mundial. Lo que no pudo lograrse en Bretton Woods en 1944, se empezó a construir a partir de la caída del muro y la implosión de los denominados “socialismos reales”. Muchas economías se resintieron en esta convergencia monetaria mundial hacia el dólar y el mundo vivió en los años noventa del siglo pasado varias crisis monetarias, pero se trataba del costo que las economías asumían para integrarse de manera subordinada al orden monetario global bajo la égida del dólar americano.
El discurso de la necesidad del mercado mundial y llevar adelante las respectivas convergencias normativas y comerciales se impusieron a rajatabla. En América Latina, la administración Clinton quiso suscribir un área de libre comercio con los países de la región que, finalmente, fracasó. Sin embargo, el capitalismo y el liberalismo se convirtieron en la razón dominante del mundo, o, como describe el periodista Ignacio Ramonet: en pensamiento único.
La globalización suponía e imponía la imposibilidad de sustraerse de ella. En palabras de Margareth Thatcher, “no hay alternativas” a la globalización liberal. Justo porque, aparentemente, no había alternativas, Francis Fukuyama, un teórico de la Rand Corporation, posicionaba la tesis del liberalismo y la democracia americana como el “fin de la historia”, mientras que el filósofo francés F. Lyotard, de su parte, sustentaba la crisis final de los mega-relatos (sobre todo el fin del marxismo) y el paso hacia la “posmodernidad”.
La construcción del mercado mundial bajo la hegemonía norteamericana siempre tuvo sus críticos. De hecho, en 1994 insurge en México el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, como una respuesta directa a la globalización, justo en el preciso momento en el que las rondas GATT de Montevideo daban paso a la OMC (Organización Mundial de Comercio) y la nueva gobernanza desde el mercado mundial. Aquello que transformaba cualitativamente a la OMC y al sistema de gobernanza era la subordinación de la soberanía política de los Estados al mercado mundial.
El sujeto del mercado mundial y su gobernanza era el agente schumpeteriano de la destrucción creativa, es decir, el empresario que asumía los costes y riesgos de la inversión y que, en virtud de ello, se transformaba en la fuerza prometeica que cambiaba el mundo. Ese empresario adoptaba, en ese nuevo orden, la figura de inversionista y su acto se transformaba en inversión extranjera directa.
Los inversionistas y la inversión extranjera directa se convirtieron en el pivote sobre el cual se estructuraba el nuevo orden mundial de la globalización. Las leyes que la convergencia normativa de la OMC imponía a todos los Estados del mundo, representaban, aseguraban y protegían los intereses de los inversionistas incluso por encima de los derechos sociales, ambientales y los derechos de los trabajadores.
Así, los derechos de propiedad intelectual y la seguridad jurídica se transformaban en el centro de todas las reformas legales que los Estados estaban obligados a tomar para integrarse, de grado o por fuerza, a la globalización.
Los países subdesarrollados, en esta nueva lógica, se transformaron, de manera súbita, en “países emergentes” gracias al arribo de la inversión extranjera directa. Y el desarrollo económico se medía en función de la capacidad de atraer inversión extranjera directa. Para generar la necesaria “seguridad jurídica” a la inversión extranjera directa y al libre flujo de capital se impuso a los países del mundo una serie de reformas institucionales y legales, debidamente monitoreadas por el Banco Mundial y la cooperación internacional al desarrollo.
Oponerse al libre mercado era oponerse el destino del mundo. Los acuerdos de inversión se convirtieron en la lógica de un proceso de convergencia jurídica en el cual los inversionistas podían incluso sentar en el banquillo de los acusados a los Estados a través de los centros de mediación y arbitraje internacional.
En los noventa, con la transición de la Federación Rusa hacia el capitalismo, y con las reformas de libre mercado en las zonas especiales de desarrollo económico de China, era evidente que el discurso liberal del libre mercado se había impuesto como razón dominante del mundo.
Como colofón a este nuevo orden mundial actuaba el discurso teórico del neoliberalismo que otorgaba las credenciales epistemológicas a esta nueva racionalidad del mundo.
Se sumaba, a esa euforia, la emergencia de las economías punto com. El auge de internet y la consolidación de una poderosa industria financiera especulativa transnacional hacía que el libre mercado sea más que una promesa. En realidad, se convertían en deber-ser, en deontología del neoliberalismo.
Aunque la crisis de las punto com y la crisis asiática de fines de los noventa daban cuenta de fallas en el diseño del mercado mundial y los costos que las economías tenían que pagar por la convergencia monetaria hacia el dólar se expresaba en inestabilidad de los mercados de tipo de cambio, se cuestionaba el cómo pero nunca el porqué.
Se pensaba que con más regulación y con una intervención más intensa del Estado en sectores críticos de la economía y en una tímida redistribución del ingreso, sobre todo con transferencias monetarias condicionadas para los países más pobres, el mercado mundial bien podría alcanzar a resolver muchos de los problemas que la humanidad no había resuelto hasta ese entonces. Realmente era, según la ideología de la globalización, el fin de la historia. El fin de los meta-relatos, entre ellos, aquel de la revolución.
La izquierda parlamentaria y estatal se sometió a estas prescripciones y se convirtió en guardiana de la ortodoxia de la integración de los mercados nacionales hacia el mercado mundial, así como de la disciplina fiscal y la austeridad. Aparentemente la globalización iba bien y solo era cuestionada por ciertos sectores de la izquierda, por supuesto, sus alas más radicales. Pero de pronto, tres décadas después, ese mundo estalla por los aires con la segunda administración Trump y su “Corolario” a la Doctrina Monroe.
El “orden hemisférico”
Con la doctrina de la Seguridad Nacional de la Casa Blanca de la segunda administración Trump, se produce un cambio de proporciones: se pasa del orden global al orden hemisférico. El “orden hemisférico”, además, se circunscribe de manera exclusiva a los intereses norteamericanos. Esto puede advertirse cuando la Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU, propone lo siguiente:
queremos la restauración y revitalización de la salud espiritual y cultural estadounidense, sin la cual la seguridad a largo plazo es imposible. Queremos una América que atesore sus glorias pasadas y a sus héroes, y que anhele una nueva era dorada.
Definitivamente se renuncia al mundo por un retorno al pasado (las “eras doradas”). Con ello se confirma que EEUU no tiene la pretensión de regir y dominar el mercado mundial y construir un futuro común para Occidente; ahora hay un “Hemisferio Occidental” que proteger y un pasado que reconstruir.
Esto significa que ya no hay inversión extranjera directa como sujeto histórico que enrumba la globalización, ahora hay “intereses norteamericanos” que se defienden con poder militar. Es el retorno a la “política de las cañoneras”. Durante la época de la globalización, la apertura del mercado en Rusia y en China eran una oportunidad, ahora son una amenaza.
¿Qué pasó? ¿Qué hizo que EEUU abandone el mercado mundial y se refugie en el “Hemisferio Occidental” y en la “restauración y revitalización de la salud espiritual y cultural estadounidense? ¿Cómo explicar su repliegue?
Evidentemente, si EEUU se repliega a sus cuarteles de invierno es porque no está ni cómodo ni seguro con el discurso y con la dinámica del mercado mundial y, por supuesto, con la globalización. Aquello que fue la punta de lanza del liberalismo y la conquista del mundo, ahora se convierte en una constatación de sus miedos. La globalización, para EEUU, es ahora una amenaza estratégica. ¿Por qué?
El olvido estratégico
La evidencia indica que el mercado mundial de la globalización nunca aseguró la hegemonía que EEUU buscaba, más bien al contrario, fue el mercado mundial capitalista el que minó desde dentro esa hegemonía. ¿Por qué sucedió esto? Porque EEUU fue la víctima de un olvido estratégico.
Cuando EEUU utilizaba la fuerza de trabajo barata del sudeste asiático para apalancar su rentabilidad y, consecuente con su promesa del mercado mundial, acelerar la inversión extranjera directa hacia esos mercados que ofrecían fuerza de trabajo abundante, dócil, exenciones tributarias y seguridad jurídica, se olvidó el hecho de que transferir producción era, en realidad, transferir poder.
Así, las corporaciones multinacionales atraídas por esa fuerza de trabajo abundante y barata, procedieron a externalizar sus procesos productivos hacia Indonesia, Vietnam, Tailandia y, sobre todo, China. Esa transferencia de gestión, producción y conocimiento, años después, jugaría el rol de la revancha de la historia.
A las corporaciones norteamericanas y sus gobiernos, en especial desde que Nixon visitó a China en los años setenta del siglo pasado y, gracias a esa visita validó la propuesta de las zonas económicas especiales de Deng Xiaoping, se les olvidó la lección más importante de la economía política: el trabajo genera valor y el valor es el fundamento de toda relación de poder, de toda estructura ontológica del mundo capitalista.
Ese olvido les pasará una factura histórica enorme. Los desgastará en su proyecto hegemónico y los llevará a una posición de desesperación: protegerse del mercado mundial, es decir, protegerse de la ley del valor.
La transferencia de la producción hacia China, en realidad, era la transferencia del poder del mundo. Puede decirse todo lo que se quiera sobre la economía política clásica, pero la cuestión de fondo es que era la única baza teórica para comprender las consecuencias del aprendizaje de China y el sudeste asiático con respecto a la producción.
Occidente olvidó la economía política y, en cambio, consideró que la economía estándar, con sus complejos lenguajes y su apelación a las matemáticas (hasta se inventaron un premio Nobel para ello), eran más que suficientes para entender lo que ocurría en el mundo. Pero, se trató de una teoría que nunca entendió lo que significaba que China haya empezado a aprender a producir. Era una teoría que olvidó los fundamentos básicos de la economía política y que sepultó la teoría del valor. Quizá haya sido un recurso heurístico para posicionar sus propios marcos epistemológicos, pero dejó a las elites del poder sin las herramientas teóricas para comprender la trascendencia de sus decisiones.
Por eso, cuando China terminó ese aprendizaje, comprendió rápidamente que, al producir mercancías, en realidad, producía al mundo; al producir al mundo, se disputaba la construcción, el sentido y el dominio sobre ese mundo. Quien manejaba, controlaba y definía la producción del mundo se transformaba en su fuerza hegemónica. La producción, había advertido el materialismo histórico, es la base para el “poder espiritual” de cualquier sociedad. Las ideas dominantes de una época, son las ideas de la clase dominante. Una clase es dominante cuando acapara, define y controla la producción, la industria, la formación de la mercancía a escala global.
La producción de mercancías, al menos en el capitalismo es, en definitiva, la producción del mundo. Desprenderse de la producción significa olvidar el secreto de la mercancía, conforme la economía política clásica, que el trabajo no solo creaba valor, sino que creaba al mundo que albergaba ese valor. Hay una dimensión ontológica en la mercancía que los teóricos de EEUU y sus aliados olvidaron de advertir hasta que fue demasiado tarde.
Estados Unidos y, con él, Occidente, creyeron con la fe del carbonero en el simulacro teórico de las teorías económicas que les indicaban que se había llegado al mejor de los mundos posibles gracias a la liberalización de la economía, la desregulación de los mercados y el libre flujo de capitales.
Como ese discurso, disfrazado de ciencia, no buscaba comprender lo real sino legitimarlo, no hubo posibilidad de intuir que la peor trampa para el capitalismo venía bajo la forma de inversión extranjera directa, delocalización, relocalización, outsourcing y especulación financiera.
¿Es posible la reindustrialización?
EEUU perdió, en esa vorágine, el control sobre la producción. La mercancía se le escapó de sus manos y comprendió que sin producción es imposible disputar el sentido y el control del mundo, la hegemonía del mundo. Es eso lo que dice en las páginas 13 y 14 del documento La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos:
Reindustrialización: El futuro pertenece a los creadores. Estados Unidos reindustrializará su economía, relocalizará la producción industrial y fomentará y atraerá la inversión en nuestra economía y nuestra fuerza laboral, con un enfoque en los sectores tecnológicos críticos y emergentes que definirán el futuro. Lo haremos mediante el uso estratégico de aranceles y nuevas tecnologías que favorezcan la producción industrial generalizada en todos los rincones de nuestra nación, eleven el nivel de vida de los trabajadores estadounidenses y garanticen que nuestro país nunca más dependa de ningún adversario, presente o potencial, para productos o componentes críticos.
“El futuro pertenece a los creadores” es una verdad inapelable. Por eso, cuando se lee este párrafo es inevitable la sorpresa por su excesiva ingenuidad. “Estados Unidos reindustrializará su economía”, dice el documento oficial de la segunda administración Trump. Pero se sabe que eso es imposible. Es poner los deseos antes que la realidad. No hay ninguna posibilidad de que ningún país del mundo pueda, en las condiciones presentes, reindustrializarse. Ese tren ya abandonó el andén hace tiempo.
Los procesos de delocalización y relocalización de los años ochenta y noventa del siglo pasado, bajo la figura de la inversión extranjera directa, cambiaron al capitalismo de forma trascendente.
La transferencia de la industrialización hacia China, ha otorgado a este país un nivel tal de competitividad y de productividad que es prácticamente imposible competir con ellos. China se ha adueñado de la producción del mundo y es algo que, bajo ninguna circunstancia, van a ceder. EEUU perdió la batalla de la industrialización del mundo ante China. Es un dato, una constatación empírica. Un factum.
Por eso, la “reindustrialización de Estados Unidos”, es una especie de llamado desesperado a detener el mundo, a decir que pare, que hay que bajarse, que hay que dar hacia atrás la rueda de la historia. Hay que reindustrializarse. Como si la reindustrialización fuese una simple política pública que puede aplicarse con documentos, buenas intenciones, aranceles y programas multimillonarios. En realidad, es la confesión de que se perdió al mundo. De que el olvido estratégico de que el trabajo genera valor, ahora hunde al imperio no solo en sus miedos sino en su impotencia. EEUU ya no produce el mundo, ya no produce nada. Tiene que comprarlo todo fuera. Tiene que comprar a China, y, así, constatar que fue una pésima idea aquella de delocalizar y relocalizar la producción.
¿Existe el “Hemisferio Occidental”?
Sin embargo, de la misma manera que la noción de “reindustrialización” asombra por su irrealidad, también asombra la referencia al “Hemisferio Occidental”. Strictu sensu, no existe ningún “Hemisferio Occidental”. EEUU confunde una situación geográfica, el continente americano con un concepto geopolítico.
Occidente es el nombre del liberalismo, el judeocristianismo, la democracia liberal y el capitalismo. Es una construcción simbólica-ideológica que se generó en la última posguerra como forma de dividir al mundo entre “ellos” y “nosotros”. “Ellos” eran los países comunistas, los árabes, el islam. Era el Otro como construcción hecha desde la geopolítica y el poder. Como nos enseñó Said con el Orientalismo, Occidente siempre fue una invención geopolítica del imperialismo.
Pero la globalización cambió esas coordenadas. En la globalización, Occidente se transformó en el discurso que sostenía la construcción del mercado mundial, en el universo simbólico que sostenía el “poder blando” de la dominación imperial. Se bombardeaba países, en plena globalización, para someterlos a Occidente lo que, en realidad, quería expresar era someterlos a las corporaciones transnacionales de Europa y EEUU.
Por eso, cuando el “Corolario Trump” hace referencia al “Hemisferio Occidental”, hay que imaginar que esta vez la Casa Blanca piensa en transformar una realidad definida en términos geográficos y topográficos en un espacio geopolítico en tanto área directa no de influencia sino de saqueo.
No es una referencia a un concepto simbólico de la globalización y a una cobertura ideológica para la globalización, sino una reterritorialización del poder a escala mundial y la certificación de que la globalización ha terminado y empieza la etapa imperial del capitalismo tardío. Si hay un “Hemisferio Occidental”, entonces existen los “Otros”, los que están fuera de este “Hemisferio Occidental”. Este Hemisferio es el territorio de EEUU en el sentido amplio, es decir, el continente americano. En tanto geografía, dice el texto, EEUU es “envidiable” porque tiene fronteras sin riesgo de invasión militar:
una geografía envidiable con abundantes recursos naturales, sin potencias competidoras físicamente dominantes en nuestro hemisferio, fronteras sin riesgo de invasión militar y otras grandes potencias separadas por vastos océanos;
El retorno a la geografía propia es la necesidad de cartografiar la ruta de regreso a los cuarteles de invierno luego de la derrota. La geografía siempre es política. El Hemisferio Occidental, para EEUU es, simple y llanamente, todo el continente americano. Es su continente. Es su territorio. Empero, en ese territorio que EEUU considera un no man’s land hay Estados-nación soberanos y sociedades que, bajo ninguna circunstancia van a suscribir, apoyar o legitimar ningún tipo de colonialismo o neocolonialismo en sus países. Ya no se está en el siglo XIX. Ya no se puede demarcar una geografía para reclamar un derecho de posesión. La globalización cambió esas coordenadas históricas y geopolíticas para siempre. Pero la Casa Blanca no se da por enterada de ello. Simplemente, olvida la historia, archiva la soberanía y declara, firme y solemne, el retorno del imperialismo.
No existe “Hemisferio Occidental” como realidad geopolítica al menos en el contexto de la globalización. Existe como evidencia geográfica, como pretensión imperial. EEUU piensa construirlo y lo hace porque es allí donde pretende refugiarse. ¿Refugiarse de qué? Pues, de los otros, de esas “otras grandes potencias separadas por vastos océanos” que ahora amenazan a su hegemonía.
Como ha optado por el repliegue, los otros, esas potencias separadas por vasos océanos, deben saber que EEUU está presto a utilizar la paz como recurso de guerra. No es un oxímoron, es su propia declaración:
Paz a través de la fuerza: La fuerza es el mejor elemento disuasorio. Los países u otros actores suficientemente disuadidos de amenazar los intereses estadounidenses no lo harán. Además, la fuerza puede permitirnos alcanzar la paz, porque las partes que la respetan a menudo buscan nuestra ayuda y son receptivas a nuestros esfuerzos para resolver conflictos y mantener la paz. Por lo tanto, Estados Unidos debe mantener la economía más sólida, desarrollar las tecnologías más avanzadas, impulsar la salud cultural de nuestra sociedad y desplegar el ejército más capacitado del mundo.
La fuerza es “el mejor elemento disuasorio” cuando hay conflicto, no cuando hay comercio o mercados. Se trata de una verdad que viene desde Kant y su intento de construir la “paz perpetua” a partir del comercio. Si se opta por la fuerza es porque ya no se posee las riendas del comercio. Si se amenaza al mundo con aranceles y con “desplegar el ejército más capacitado del mundo”, es porque se tiene miedo. Mostrar los dientes es signo de defensa, pero también de repliegue antes del ataque.
Como puede apreciarse, EEUU quiere fragmentar la globalización en mil pedazos. Donde hubo convergencia normativa y monetaria, ahora hay divergencias, rupturas y fracturas. Hay desconexión normativa, institucional, comercial y monetaria. Una desconexión que se lleva adelante vía sanciones, aranceles, amenazas, bombardeos y ataques armados. La segunda administración Trump, coherente con esta visión del mundo, desmantela todas las instituciones que le habían ayudado a mantener su poder blando sobre el mundo.
Así, EEUU pasa de la dominación mundial al repliegue estratégico. En ese repliegue no hay posibilidad alguna de un “equilibrio de poder” global, porque EEUU asume por sí solo una posición que va a contrapunto de lo que realmente pasa en el mundo. Por ello, la amenaza:
Equilibrio de poder: Estados Unidos no puede permitir que ninguna nación se vuelva tan dominante que pueda amenazar nuestros intereses. Trabajaremos con aliados y socios para mantener los equilibrios de poder globales y regionales y prevenir el surgimiento de adversarios dominantes. Si bien Estados Unidos rechaza el nefasto concepto de dominación global para sí mismo, debemos prevenir la dominación global, y en algunos casos incluso regional, de otros. Esto no significa derrochar sangre y dinero para reducir la influencia de todas las grandes y medianas potencias del mundo. La enorme influencia de las naciones más grandes, ricas y fuertes es una verdad intemporal de las relaciones internacionales. Esta realidad a veces implica trabajar con socios para frustrar ambiciones que amenacen nuestros intereses comunes.
EEUU “no puede permitir que ninguna nación se vuelva tan dominante que pueda amenazar nuestros intereses” y va a “prevenir el surgimiento de adversarios dominantes”. ¿Cómo piensa hacerlo? No puede invadir más países a riesgo de desencadenar una tercera guerra mundial. Su política de sanciones se ha revelado contraproducente y ha castigado más a sus aliados que a sus enemigos. En efecto, las sanciones a Rusia hundieron a Europa, no a Rusia; las sanciones a China perjudicaron a su corporación estrella, NVIDIA, no a China. Los aranceles hundieron la capacidad de consumo de sus propios ciudadanos.
Entonces, la única opción que tiene para que ninguna potencia amenace sus intereses es hundir el comercio global. Diseñar un infierno arancelario y de sanciones económicas para todas aquellas potencias que desafíen al imperio. No obstante, no existen condiciones históricas para que esta opción sea viable y efectiva. Lo demostraron las múltiples sanciones a Rusia que, finalmente, hicieron daño, mucho daño, a los países europeos.
De la misma manera que EEUU transfirió a China la capacidad ontológica de producir el mundo, al transferirle la industrialización, así Europa transfirió a EEUU sus capacidades de defensa. Entonces, cuando EEUU expresa que trabajará con sus socios “para frustrar ambiciones que amenacen nuestros intereses comunes”, en realidad, expresa su decisión de utilizar a Europa como escudo, cobertura y peón. Eso es tutelaje. Neocolonialismo.
Entonces, y en perspectiva, no es Venezuela el país más amenazado por EEUU, a pesar del secuestro de su presidente y del intento de robar su petróleo, es Europa el continente más amenazado. Europa confirma el aforismo de que es terrible ser enemigo de EEUU, pero ser su aliado es fatal. Por supuesto que el repliegue de EEUU supone el inicio de su decadencia, pero también indica que lo más probable es que en esa caída, EEUU arrastre consigo a Europa, su aliado más fiel.
BRICS, multipolaridad y el riesgo del conflicto global
¿Qué tan plausible es la posición de repliegue de EEUU? El hecho de que EEUU opte por fracturar la globalización y sus acuerdos, ¿significa que la globalización ha terminado? La respuesta, por supuesto, es que la globalización no ha terminado en absoluto. Simplemente atraviesa nuevos momentos. Por esas paradojas de la historia, la globalización depende ahora de países que no son ni plenamente liberales ni totalmente capitalistas. Esos países no van a resignar en absoluto la globalización solo porque EEUU ahora la considere una amenaza. Son países que se han comprometido en inversiones en infraestructura y en construcción del mercado mundial de manera importante y en todo el mundo. La globalización les transformó en economías globales. Tienen una visión amplia y han construido una arquitectura institucional de largo aliento. El bloque más fuerte que han consensuado es aquel de los BRICS que incluso tiene ya su propia banca multilateral. En ese bloque no hay un solo país europeo.
Entonces, el mundo pasa a una contradicción entre una globalización que se desprende de los contenidos más liberales y capitalistas y que tiene en este bloque BRICS su expresión más evidente y, de otra parte, EEUU que se repliega a su territorio con una posición defensiva y guerrerista mientras que su más fiel aliado, Europa se hunde en la intrascendencia.
¿Significa esto que el mundo pasa a una “multipolaridad”? No es probable, porque los países de los BRICS y sus aliados, no pretenden disputar ninguna hegemonía con EEUU. No necesitan hacerlo. Ellos se han imbricado de tal manera en la construcción del mercado mundial que es este compromiso y estos nexos y vinculaciones que tejen y consolidan cotidianamente, los que definen su poderío y hegemonía. Por eso, no quieren disputar algo que ya poseen. Sin embargo, EEUU los obliga a asumir una posición defensiva. Tienen que hacerlo porque el retorno del imperialismo se sostiene sobre la guerra, la rapiña, el saqueo.
Para ratificarlo, la segunda administración Trump ha secuestrado a un presidente de la república legítimamente electo y en plenas funciones constitucionales, el presidente venezolano Nicolás Maduro. Además, intenta robar sus recursos naturales. Amenaza a sus países fronterizos, tanto Canadá como México con invadirlos. Amenaza con tomarse el territorio de Groenlandia y pone a la OTAN en una contradicción irresoluble y a un paso de su disolución. Juega con los aranceles con todos los países del mundo. Prohíbe exportaciones de bienes tecnológicos a China. Apresa a los ejecutivos de una las transnacionales más grandes de China, Huawei, acusándolos de conspiración y sin mediar ningún debido proceso. Bombardea Siria, Yemen, Irán, Sudán. Así, de pronto, el mundo ahora comprende que EEUU se ha convertido en un Estado canalla. En un imperialismo decadente y tardío. En una sociedad que está a punto de la implosión, como lo demuestran los excesos de la policía del régimen de Trump, el ICE y sus ataques cada vez más indiscriminados contra su propia población.
Trump quiso hacer América Grande Otra Vez (MAGA). Pero convirtió a su país en un Estado canalla. Fracturó a su propia sociedad. Generó un régimen de miedo interno que la historia muestra en los regímenes fascistas y pone al mundo al filo de la tercera guerra mundial. ¿Hay alguna salida? ¿Acaso la historia no nos sirvió de advertencia cuando un dictador alemán empezó a adueñarse de territorios y hacer lo que quería sin oposición alguna, hasta que fue demasiado tarde?
Bibliografía
The White House. (Nov-2025). National Security Strategy of the United States of America. Washington: The White House.