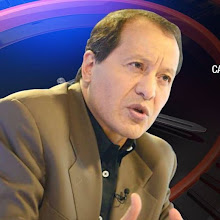El Proyecto “TEEIPAM”del Banco Mundial y la estrategia de intervención sobre el movimiento indígena ecuatoriano
El Proyecto “TEEIPAM”del Banco Mundial y la estrategia de intervención sobre el movimiento indígena ecuatoriano
(Este texto forma parte del Undécimo capítulo, titulado: De la condicionalidad a la sombra a la Deep Conditionality, pags. 352-360, del libro: Los que entráis en el ajuste, perded toda esperanza. Los Acuerdos del FMI y el Ecuador 2019-2024)
Pablo Dávalos
Las fuertes movilizaciones sociales que tuvieron lugar en el mes de octubre del año 2019 en Ecuador, generaron una señal importante para el FMI y el Banco Mundial: aquella que daba cuenta de que el ajuste podía estar en peligro.
En efecto, en varios de sus informes y reportes ambas instituciones se refieren a la trascendencia que tuvieron estas movilizaciones sociales con respecto al programa económico que fueron, de hecho, el motivo por el cual el FMI decidió suspender, súbitamente, sus misiones al país y dar por cancelado de forma anticipada el acuerdo SAF-2019. Se trató, en todo caso, de la primera derrota efectiva a un programa de ajuste producto del descontento social y la movilización popular.
El Banco Mundial, también lo reconoce como puede apreciarse en la siguiente cita:
A principios de octubre de 2019, el Gobierno de Ecuador anunció un fuerte aumento de la noche a la mañana en los precios del combustible que condujo a la declaración del estado de emergencia después de que organizaciones de pueblos indígenas así como de jóvenes desempleados y trabajadores de clase baja y media, realizaran masivas protestas que daban cuenta del descontento y el malestar resultante por la creciente desigualdad y el desempleo, lo que provocó una ruptura entre gobierno y sociedad civil.
Hay un consenso en identificar a las organizaciones indígenas como el epicentro del liderazgo social en esas movilizaciones sociales. Si bien el FMI y el Banco Mundial están conscientes del malestar social que provoca el ajuste, también es cierto que harán todo lo posible para que ese malestar social no genere desestabilización política como sucedió en octubre de 2019, porque eso puede provocar el fracaso del ajuste.
Para evitar que el malestar provocado por el programa de ajuste suscite “nuevos disturbios civiles y mayores riesgos de desestabilización”
No era la primera vez que el Banco Mundial diseñaba un proyecto de estas características. Efectivamente, ante la contundencia de las movilizaciones sociales lideradas por pueblos indígenas en las décadas de los noventa del siglo pasado e inicios del siglo XXI en oposición a las medidas de ajuste, el Banco Mundial llevó adelante el proyecto denominado PRODEPINE:
PRODEPINE, como es comúnmente conocido, hace referencia a un proyecto de desarrollo financiado por el Banco Mundial para pueblos indígenas y afroecuatorianos (Operación P040086), que fue satisfactoriamente implementado entre 1998 y 2003. PRODEPINE se estructuró de tal manera que permitió a las comunidades de pueblos indígenas y afroecuatorianos planificar e implementar inversiones y subproyectos destinados a mejorar su calidad de vida.
Aunque el Banco Mundial considera al proyecto PRODEPINE como una experiencia “satisfactoriamente implementada”, la cuestión es que las organizaciones indígenas del país se opusieron a su renovación:
En una asamblea realizada durante la última semana del mes de junio de 2005, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) resolvió solicitar al Estado ecuatoriano … que no acordara con el Banco Mundial la financiación de la segunda fase del Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador (PRODEPINE).
Las organizaciones indígenas veían en el PRODEPINE solamente “políticas asistencialistas para tratar de implementar mecanismos de control al movimiento indígena”
Sin embargo, gracias a ese experimento en “etno-desarrollo” el Banco Mundial puede, esta vez, poner en marcha una especie de Prodepine 2.0, para desarrollar una estrategia de contención política y neutralización social al interpelante y contradictor más potente que tiene el programa de ajuste del FMI: el movimiento indígena ecuatoriano.
De esta manera, el Banco Mundial diseña el proyecto de Empoderamiento Territorial Económico de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Afrodescendientes y Montubios (TEEIPAM, por sus siglas en inglés (Operación P173283)), por 40 millones de USD y previsto para el periodo 2020-2026. Este proyecto de etno-desarrollo no está por fuera de las coordenadas del CPF (Estrategia de Asistencia al País del Banco Mundial), es decir, se trata de un proyecto que cabe totalmente dentro de la lógica del ajuste. Además, es un proyecto diseñado de forma tan flexible que admite exenciones y excepciones (waivers) de las políticas del Banco Mundial, de tal forma que puede incorporar aquellos temas que el Banco Mundial considere relevantes en su monitoreo, evaluación y continuidad.
Al formar parte integral del CPF 2019-2023 (Marco de Cooperación con el País), es un proyecto que buscará el modo de fortalecer y eslabonarse al programa de consolidación fiscal y de reforma estructural del FMI; es decir, el proyecto TEEIPAM continúa el ajuste con otros medios y a otra escala.
Este proyecto de “etno-desarrollo” condensa, aplica y sintetiza las prácticas de intervención, control, biopolítica y disuasión de los proyectos sectoriales de reforma estructural del Banco Mundial. Es uno de los proyectos políticamente más significativos aunque financieramente tenga una importancia marginal con respecto a la cartera total de proyectos del Banco Mundial (representa menos del 1% del total de la cartera de proyectos en el país para el periodo de análisis 2019-2024).
La relación de este proyecto con las movilizaciones sociales de octubre de 2019 es directa como lo reconoce el propio Banco Mundial: “A principios de octubre de 2019, el Gobierno de Ecuador anunció un fuerte aumento de la noche a la mañana en los precios del combustible, lo que provocó protestas masivas”, lo que:
desencadenó una movilización masiva tanto de organizaciones la sociedad civil como de otros miembros agraviados de la población…
El Banco Mundial reconoce que el “Gobierno de Ecuador declaró el estado de emergencia después de que miles de manifestantes se enfrentaran con la policía en Quito y Guayaquil, a lo que siguieron 11 días de protestas violentas”
Por consiguiente, es lícito encuadrar al proyecto de Empoderamiento Territorial Económico de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Afrodescendientes y Montubios (TEEIPAM), como parte de las “acciones de respuesta” política ante el malestar al ajuste provocado por las protestas sociales de octubre de 2019.
Es por ello que uno de los componentes claves de este proyecto es la creación de una plataforma de diálogo político entre el gobierno y las organizaciones indígenas para solventar problemas que tienen que ver con el programa económico, vale decir, el ajuste. Con esta plataforma el Banco Mundial intentaba evitar el desborde a la condicionalidad estructural y encausarlo dentro de la institucionalidad existente que, además, es controlada, de una manera u otra, por el Banco Mundial, el FMI y la BMD (Banca Multilateral de Desarrollo).
Es por ello que cuando se define el contrato de préstamo para este proyecto, el Banco Mundial impone como compromiso del país lo siguiente:
(a) el establecimiento y puesta en funcionamiento de una plataforma nacional para la planificación, consulta y diálogo del desarrollo entre organizaciones IPAM (Pueblos Indígenas, Afroecuatorianos y Montubios) nacionales o de tercer nivel y actores gubernamentales nacionales, garantizando una cuota del treinta por ciento de representantes femeninas; (b) apoyar la planificación y consulta continua del proyecto a nivel nacional con los líderes del IPAM y facilitar los compromisos del Proyecto a nivel territorial
Las organizaciones de tercer nivel son, en la dinámica de los pueblos y nacionalidades indígenas, las organizaciones regionales como Ecuarunari en la sierra, Confeniae en la amazonía y Conaice en la costa del país. Las organizaciones nacionales son la CONAIE (de hecho la más importante de todas), la FEINE (que aglutina a los indígenas evangélicos) y la FENOCIN (que agrupa a organizaciones afroecuatorianas y organizaciones de campesinos). Como puede apreciarse, la dimensión política de este proyecto es evidente. El pedido de que un tercio de esa representación sea asumida por mujeres desconoce la estructura de gobierno de las comunidades indígenas.
Aunque la narrativa del Banco Mundial haga referencia a “aumentar las oportunidades de generación de ingresos” para pueblos indígenas, afroecuatorianos y campesinos de la costa (conocidos como “montubios”)
El proyecto TEEIPAM, como no puede ser de otra manera, está “alineado con el Marco de Asociación País (CPF) para el año fiscal 2019-23 para Ecuador, que busca apoyar tanto los fundamentos para el crecimiento sostenible e inclusivo como la protección de los grupos vulnerables”.
La estructura política de este proyecto de “etno-desarrollo” se comprende mejor al analizar sus componentes específicos:
(i) el establecimiento y puesta en funcionamiento (identificación de partes interesadas, costos logísticos y secretaría) de plataformas nacionales y territoriales para el diálogo entre líderes de los IPAM (Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Afroecuatorianos y Montubios) y funcionarios gubernamentales en ambos niveles, planificar e implementar inversiones alineadas con los IPAM; (ii) elaborar subproyectos de gobernanza y medios de vida para los IPAM; (iii) promover el acceso a financiamiento, educación superior y oportunidades de empleo para los IPAM mediante la conexión de las empresas de los IPAM con instituciones financieras y apoyándolas para cumplir con los requisitos, programas de tutoría y becas ….
Establecer “plataformas nacionales y territoriales para el diálogo entre pueblos indígenas y funcionarios gubernamentales” cuando existe ya la arquitectura institucional para ello, como es el caso de la Secretaría de la Gestión de Pueblos y Nacionalidades Indígenas de la Presidencia de la República, o el Consejo nacional para la igualdad de pueblos y nacionalidades indígenas, significa asumir un rol político de mediador directo entre las organizaciones indígenas, el gobierno y el ajuste pero sin tener ningún aval previo. Se trata de una tarea delicada porque, habitualmente, las organizaciones indígenas como CONAIE, FEINE o FENOCIN no necesitan de esa intermediación para dialogar con los gobiernos o actuar sobre el sistema político. Tienen por sí mismos el peso político suficiente para hacerlo.
Además, los subproyectos de “gobernanza y medios de vida” en un contexto de más de dos décadas desde el proyecto PRODEPINE da cuenta que el Banco Mundial aún está constreñido a una visión asistencialista que no tiene nada que ver con el enorme peso político que han acumulado las organizaciones indígenas en ese periodo. De hecho, las organizaciones indígenas son la segunda fuerza política territorial del país y una de las fuerzas políticas más importantes dentro del sistema político. De ahí que este proyecto evidencie una falta de lectura y comprensión con respecto a la trayectoria política de las organizaciones indígenas y afroecuatorianas de las últimas décadas.
El proyecto está construido a escala del anterior proyecto PRODEPINE pero esta vez incorpora directamente un vector político, aquel de las “plataformas de diálogo” entre la dirigencia indígena y el gobierno.
Eso puede apreciarse de los componentes y subcomponentes que lo estructuran:
· Componente 1: Fortalecimiento de la gobernanza y la planificación de inversiones para el desarrollo del IPAM [USD 2,5 millones].
o Subcomponente 1.1. Gobernanza territorial y planificación de inversiones (US$ 1,5 millones).
o Subcomponente 1.2. Diálogo Nacional y Planificación del Desarrollo (USD 1 millón)
· Componente 2: Preparación e implementación de subproyectos territoriales [US$ 25,5 millones]
o Subcomponente 2.1: Preparación del subproyecto (US$1,5 millones).
o Subcomponente 2.2: Inversiones en subproyectos de gobernanza territorial y medios de vida (USD 20 millones)
o Subcomponente 2.3: Apoyo a la inclusión financiera (US$2 millones)
o Subcomponente 2.4: Ayuda y recuperación de la COVID-19 (USD 2 millones)
· Componente 3: Promoción de la educación superior y generación de empleo para los IPAM (US$ 5 millones).
o Subcomponente 3.1: Promoción de la educación superior (US$3 millones)
o Subcomponente 3.2: Oportunidades de empleo (US$2 millones)
· Componente 4: Administración, Comunicación, Evaluación y Monitoreo del Proyecto
El proyecto TEEIPAM es, en realidad, una réplica descontextualizada del proyecto PRODEPINE que se quedó congelado en el tiempo y que no supera la visión asistencialista de hace algunas décadas.
El subcomponente 2.3, por ejemplo, plantea apoyo a la inclusión financiera a los pueblos indígenas, cuando las cooperativas de ahorro y crédito indígenas están en el segmento 1 de mayor volumen de activos y, en conjunto, manejan activos financieros por miles de millones de dólares. En efecto, los datos de algunas de ellas dan cuenta de que son instituciones financieras importantes como las siguientes cooperativas: Mushuc Runa (614,84 millones USD); Fernando Daquilema (596,65 millones USD); Chibuleo (457,10 millones USD); Kullki Wasi (332,37 millones USD); Pilahuin Tío (266,24 millones USD),
El subcomponente 3.1. sobre “promoción de educación superior” aparece desconectado de la Universidad Indígena Amawtay Wasi que tiene incluso reconocimiento oficial.
De otra parte, el Banco Mundial quiere “fortalecer la capacidad institucional de las comunidades objetivo a nivel territorial”
En las elecciones del año 2021 las organizaciones indígenas estuvieron a un paso muy pequeño de disputar el balotaje en las presidenciales. Entonces, cabe preguntarse, ¿incorpora el Banco Mundial esa trayectoria política de las comunidades indígenas para proponer su fortalecimiento organizativo? ¿En qué términos el Banco Mundial propone fortalecer esta capacidad institucional de las organizaciones indígenas? ¿Quiere quizá el Banco Mundial que los movimientos políticos de las organizaciones indígenas ganen las próximas elecciones? ¿Quiere que tengan la fuerza suficiente para sus próximas movilizaciones en contra del ajuste?
Es muy probable que esa no sea su intención por supuesto, pero es claro que el fortalecimiento a las organizaciones indígenas supone, por definición, consolidar su capacidad de movilización y su presencia en el sistema político, porque su trayectoria histórica da cuenta de ello.
Pero esto suscita una aporía porque una organización indígena fortalecida es un peligro mayor para el ajuste, a condición de que el Banco Mundial entienda el fortalecimiento institucional de las comunidades en otro sentido, es decir aquel de fracturar sus procesos organizativos, dividirlos y orientarlos a la generación de pequeños proyectos productivos por fuera de sus actuales preocupaciones políticas. Crear otros clivajes por fuera del sistema político, a fin de extraerlos de sus roles políticos y de crítica al ajuste. Algo que quizá era plausible hace algunas décadas pero que, al momento, es imposible porque va en contra de la trayectoria histórica y social del movimiento indígena.
Pero el Banco Mundial no se da por enterado de este proceso histórico y asume a las comunidades indígenas con la visión del siglo XX y dentro de un asistencialismo a-histórico y por fuera de toda relación con la realidad política del movimiento indígena. Es por eso que en esta oportunidad el Banco Mundial pretende cambiar su metodología de intervención por otra en la cual los gobiernos comunitarios de los pueblos y nacionalidades escojan ellos mismos los proyectos que, según el Banco Mundial, podrían “aumentar sus oportunidades de ingresos”; a esta nueva metodología, el Banco Mundial la denomina: enfoque de desarrollo impulsado por la comunidad (DDC):
El Proyecto emplearía un enfoque de desarrollo impulsado por la comunidad (DDC) en el que los beneficiarios seleccionarían los tipos de inversiones y servicios a financiar basándose en un proceso de identificación y priorización de oportunidades estratégicas y factibles de generación de ingresos reflejadas en instrumentos de planificación territorial (es decir, programas de vida), planes de desarrollo, etc.
Sin embargo, las comunidades indígenas del país tienen una estructura organizativa y política que les otorga una gran capacidad de movilización nacional. A nivel de Juntas Parroquiales y de gobiernos comunitarios, las comunidades tienen la obligación legal de diseñar sus planes de desarrollo de conformidad al régimen autonómico. El Banco Mundial no empata su intención de apoyar los instrumentos de planificación territorial con el marco jurídico existente en el país.
De otra parte, asumir que las comunidades indígenas ahora tengan capacidad de seleccionar por ellas mismas los proyectos e inversiones cuando manejan gobiernos autónomos y son importantes actores sociales, políticos y económicos de sus territorios, revela una posición bastante retrógrada y racista del Banco Mundial y totalmente fuera de contexto.
Por consiguiente, se puede advertir que el objetivo real del Banco Mundial no es tanto el impulsar el desarrollo de los territorios indígenas sino más bien intervenir sobre los entramados comunitarios para acoplarlos a las lógicas del ajuste y, al mismo tiempo, neutralizarlos políticamente.
Esto puede apreciarse con el componente 3 del proyecto que busca: “facilitar oportunidades de asistencia y permanencia en programas de educación superior/profesional/técnica por parte de poblaciones objetivo y conocimiento ancestral de los Pueblos Indígenas, Afroecuatorianos y Montubios”
Si el Banco Mundial considera que el eje epistemológico de toda estrategia de educación es el capital humano, y si a ello se añaden las lógicas del capital social, capital natural, entre otros conceptos de su matriz epistemológica, puede colegirse que este componente, al menos, intenta cambiar la subjetividad y los entramados comunitarios de los pueblos indígenas por aquellos que son altamente funcionales para la operación del programa económico del FMI y, en el caso de los territorios indígenas, permitir el avance del extractivismo; en efecto, el Banco Mundial ha comprometido recursos importantes a través de la Corporación Financiera Internacional para ampliar las actividades mineras en el país:
La CFI apoyará el fortalecimiento de la gobernanza de sectores clave, como la minería, para lograr ganancias sustanciales de productividad.
De esta manera, el capital humano deviene en estrategia política de intervención sobre la subjetividad de las comunidades, lo que indica que el Banco Mundial pretende llevar al ajuste a términos cada vez más profundos.
Este proyecto también territorializa el ajuste. Lo traslada al nivel micro territorial de forma precisa y rigurosa. En efecto, el Banco Mundial indica lo siguiente:
El Proyecto apoya un enfoque territorial del desarrollo. Las intervenciones financiadas por el proyecto se llevarían a cabo a nivel territorial de acuerdo con la presencia espacial de los Pueblos y Nacionalidades (P/N) … que, a menudo, abarcarán varias parroquias diferentes (…). Se han priorizado quince territorios, que cubren aproximadamente 300 parroquias, para las inversiones del Proyecto de acuerdo con los siguientes criterios: (i) los IPAM comprenden un número absoluto grande o una alta concentración del total de habitantes (que se medirá según la densidad de población de IPAM específica); y (ii) los niveles de pobreza multidimensional son altos (como lo demuestra un índice NBI ≥ 70 por ciento)..
El Banco Mundial quiere entrar directamente hacia el entramado comunitario a propósito de su estrategia de “reducción de la pobreza” y “protección a los vulnerables”. Quiere interferir en los gobiernos comunitarios. Quiere intervenir sobre territorios que son manejados desde la estructura política indígena porque quiere abrirlos al extractivismo, sobre todo el extractivismo de la minería abierta a gran escala. Por supuesto que no quiere entrar a los territorios para consolidar a esas estructuras comunitarias sino para desarticularlas. Para integrarlas, de grado o por fuerza, al ajuste y al extractivismo. Para impedir su capacidad de movilización social y de veto. Su proyecto es una estrategia de control y disuasión. De intervención y disciplina.
Sin embargo, se trata de una estrategia que no se corresponde con la realidad. Para entrar a los territorios indígenas es necesario, de manera previa, pasar por los filtros de la organización política de las comunidades y el proyecto TEEIPAM no lo ha hecho y, probablemente, nunca lo haga porque no tiene ningún aval de ninguna de las organizaciones de los pueblos indígenas.
Si el proyecto PRODEPINE en su mejor momento no logró el consenso ni la aprobación de las estructuras políticas indígenas nacionales y por ello fracasó, el proyecto TEEIPAM ni siquiera forma parte del debate y preocupación política del movimiento indígena del país porque estas organizaciones lo consideran demasiado intrascendente; de hecho, el proyecto, hasta el año 2024, no había logrado cumplir ni uno solo de sus objetivos.
Las principales organizaciones indígenas nacionales del país no han hecho mayor referencia a este proyecto y, en la coyuntura de las movilizaciones sociales indígenas del mes de junio del año 2022, el proceso de diálogo entre la dirigencia indígena y el gobierno que siguió a esta movilización fue mediado por representantes de la Iglesia Católica. El proyecto del Banco Mundial, en esa coyuntura, no jugó ningún rol.
Es por ello que han existido varias reestructuraciones de este proyecto que, definitivamente, no cuadra políticamente con el país; como lo indica el Banco Mundial:
El proyecto fue reestructurado por tercera vez en enero de 2024 para (a) cambiar el organismo ejecutor principal de la Secretaría de Gestión y Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades al Instituto de Economía Popular y Solidaria (Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria - IEPS ) y (b) agregar un Componente de Respuesta a Emergencias de Contingencia. El IEPS se encuentra actualmente en el proceso de (a) restablecer la Unidad de Implementación del Proyecto (UEP) para que asuma las funciones de agencia implementadora líder; (c) prepararse para el despliegue de las actividades del proyecto en el campo. Se espera que las actividades se aceleren hacia finales de 2024.
Este proyecto es ya un fracaso a pesar de la experiencia y el conocimiento del Banco Mundial en “etno-desarrollo”. Es tan intrascendente que las organizaciones indígenas del país ni siquiera lo mencionan como parte de sus preocupaciones, algo que no sucedía con el proyecto Prodepine. Ha transitado de diferentes espacios institucionales y aún no logra ninguno de sus objetivos y, lo más seguro es que nunca lo haga. Es un proyecto que se diseñó desde una visión de pasado y que considera a los indígenas como materia prima del desarrollo económico por la vía de los mercados, precisamente por eso se denomina “etno-desarrollo”. Forma parte de una matriz teórica de violencia, racismo y discriminación que no asume a los pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendientes como sujetos políticos sino como objetos de intervención.
Empero, es un proyecto que desnuda la estructura de la condicionalidad a la sombra y que da cuenta de un proceso aún más denso y es que la focalización, la sectorialización y la territorialización del ajuste llevan su lógica a niveles de profundización que revelan que el ajuste es más complejo, más insidioso y más radical de lo que puede aparecer prima facie.
Bibliografía
World Bank. (2020a). Territorial Economic Empowerment for the Indigenous, Afro-Ecuadorians, and Montubian Peoples and Nationalities (TEEIPAM) PROJECT Report No: PAD3911. Washington DC: International Bank for Reconstruction and Development.
Bretón Solo de Zaldívar, V. (Septiembre de 2005). ¿Más allá del neoliberalismo étnico? Enseñanzas desde los andes del Ecuador Parte I. Obtenido de Boletín ICCI-ARY Rimay: http://icci.nativeweb.org/boletin/78/breton.html
ICCI. (Julio de 2005). La CONAIE, dice no al Banco Mundial. Obtenido de http://icci.nativeweb.org: http://icci.nativeweb.org/boletin/76/editorial.html
World Bank. (19 de Feb de 2020b). Project Information Document (PID) Territorial Economic Empowerment for the Indigenous, Afro-Ecuadorians and Montubian Peoples and Nationalities (TEEIPAM) (P173283). Obtenido de https://documents1.worldbank.org: https://documents1.worldbank.org/curated/en/542171584508412790/pdf/Concept-Project-Information-Document-PID-Territorial-Economic-Empowerment-for-the-Indigenous-Afro-Ecuadorians-and-Montubian-Peoples-and-Nationalities-TEEIPAM-P173283.pdf
World Bank . (2021b). Loan Agreement (Ecuador Territorial Economic Empowerment for the Indigenous, Afro-Ecuadorians and Montubian Peoples and Nationalities (TEEIPAM) Project) LOAN NUMBER 9163-EC.Washington DC: International Bank for Reconstruction and Development.
World Bank. (2020c). Territorial Economic Empowerment for the Indigenous, Afro-Ecuadorians, and Montubian Peoples and Nationalities (TEEIPAM) PROJECT. Washington DC: International Bank for Reconstruction and Development.
Superintendencia Economía Popular y Solidaria. (30 de Septiembre de 2024). Portal Estadístico SEPS. Obtenido de https://estadisticas.seps.gob.ec: https://estadisticas.seps.gob.ec/index.php/estadisticas-sfps/
World Bank. (11 de Jun de 2019). Country Partnership Framework for the period FY19-FY23. Obtenido de https://documents1.worldbank.org: https://documents1.worldbank.org/curated/en/633491560564064529/pdf/Ecuador-Country-Partnership-Framework-for-the-Period-of-the-FY19-FY23.pdf
World Bank. (2024d). Territorial Economic Empowerment for the Indigenous, Afro-Ecuadorians and Montubian Peoples and Nationalities (TEEIPAM) (P173283) Implementation Status & Results Report. Washington DC: International Bank for Reconstruction and Development.