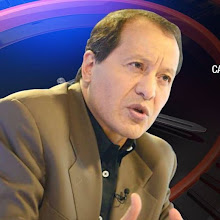Hacia el modelo oligárquico-neoliberal Apuntes sobre las elecciones de Ecuador de 2025
Hacia el modelo oligárquico-neoliberal
Apuntes sobre las elecciones de Ecuador de 2025
Pablo Dávalos
Introducción
Contra todo pronóstico, en las elecciones presidenciales de abril de 2025 en Ecuador, el candidato y presidente de la República, Daniel Noboa, se impuso de forma abrumadora a Luisa González, del movimiento de la Revolución Ciudadana. Días antes de las elecciones, la mayoría de las encuestas apuntaban a un empate técnico y, algunas de ellas, incluso, daban una ligera ventaja a la candidata de la Revolución Ciudadana.
Entonces, ¿Cómo entender el comportamiento del electorado en el Ecuador que dio más de diez puntos de diferencia al candidato de la derecha, Daniel Noboa? ¿Cuáles son las consecuencias que tienen estas elecciones? Y, sobre todo, ¿por qué ganó Noboa, un representante directo de los grupos oligárquicos más conservadores y de derecha en un ambiente de crisis total y de Estado fallido que, aparentemente, conspiraban en su contra?
Hay que indicar, además, que estas elecciones en Ecuador se inscriben dentro del contexto de la política del país caracterizada por la transición una vez que el anterior presidente, Guillermo Lasso, no pudo terminar su periodo y se vio obligado a disolver la Asamblea Nacional y llamar a nuevas elecciones, un proceso que en el país se conoce con el nombre de “muerte cruzada”.
Esa transición se decantó hacia la derecha y contribuye a que las expresiones políticas más conservadoras, más radicales y más comprometidas con la agenda neoliberal impongan su proyecto político.
Así que para responder a las preguntas anteriores es necesario una hipótesis que sea plausible y que tenga posibilidades heurísticas. En ese sentido, es necesario, previamente, un proceso analítico que separe lo contingente de toda campaña electoral de los procesos más profundos que la fundamentan y le otorgan sus condiciones de posibilidad. Por ello, con toda la importancia que tienen, pero los aspectos más puntuales de la forma cómo asumió la campaña electoral la Revolución Ciudadana con sus posibles errores, incluso estratégicos, se soslayan en beneficio de la hipótesis principal.
En consecuencia, se propone la hipótesis de que Noboa ganó las elecciones presidenciales porque incorporó un vector que las transformó radicalmente; ese vector que Noboa integró de forma orgánica a las elecciones fue el Estado. Cuando Noboa, en tanto presidente de la república, no traza límites claros con su posición de ser al mismo tiempo candidato a la presidencia, puede poner a trabajar a todo el Estado para su candidatura y, en esas circunstancias, vencer al Estado, para cualquier contendiente, es casi misión imposible.
Sin embargo, no es un procedimiento exclusivo de Noboa, sino que tiene que ver con el formato liberal de la política, la democracia representativa y el diseño político electoral y el sistema político. Justamente por eso se intenta poner límites a estas distorsiones de la democracia liberal a través de la limitación o la prohibición de la reelección.
No obstante, poner al Estado a trabajar en función de una candidatura e inclinar la balanza fue, precisamente, el recurso utilizado por Rafael Correa cuando fue presidente y, gracias a él, pudo ganar cómodamente varias elecciones consecutivas en el periodo 2007-2017.
Ahora bien, hay que añadir un elemento a esa hipótesis, y es aquel del diseño del Estado que se definió en la Constitución del año 2008. El Estado que nace de esa Constitución es garantista en derechos, pero mantiene el control del ejecutivo sobre las palancas claves del poder, como por ejemplo el presupuesto del Estado y la definición de políticas públicas, en una dinámica que se conoce con el nombre de hiperpresidencialismo. Entonces, no solo que entra en el juego electoral el Estado e inclina radicalmente la balanza, sino que no es cualquier Estado, es un Estado cuyo diseño político le otorga un importante margen de maniobra al Ejecutivo y, en particular, al presidente de la República.
Esto permite comprender que, en el tiempo electoral, el Estado ecuatoriano puso a disposición del candidato Daniel Noboa, recursos que sobrepasaron los 500 millones de dólares, en una serie de financiamiento de políticas públicas y que comprendían bonos, subsidios, ayudas, becas, entre otros, y que se generaron y utilizaron de forma específica durante la campaña electoral y que inclinaron de manera decisiva la balanza en beneficio del candidato-presidente.
Pero es necesario complementar la hipótesis con un contexto más general, porque en un Estado con instituciones relativamente estables y sólidas, habría sido muy difícil mover una cantidad tan grande de recursos y, además, en un contexto de austeridad fiscal y de cumplimiento de reglas macrofiscales impuestas por el FMI.
Es decir, para que pueda operar la figura del Estado como condición de posibilidad del candidato-presidente, era necesario un proceso previo de neutralización y debilitamiento de las instituciones, sobre todo las más importantes como la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral, la Contraloría General del Estado, entre otras.
La candidatura presidencial de Noboa pudo mover al Estado en beneficio propio porque no hay una institucionalidad fuerte y esto se debe a que hay un Estado fallido. La noción de Estado fallido como un Estado que no puede garantizar los contenidos mínimos del contrato social en una sociedad moderna, se avala y demuestra cuando se registra el hecho de que el Estado no puede garantizar el derecho a la seguridad ciudadana, al extremo que el Ecuador, en pocos años, se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo.
Entonces, la utilización del Estado para inclinar la balanza de la disputa electoral, la capacidad de manejar a discreción políticas públicas y recursos públicos, gracias al carácter de hiperpresidencialismo y el Estado fallido, fueron determinantes para que el candidato presidente, Daniel Noboa, se imponga de manera amplia a la candidata de la Revolución Ciudadana. Conviene, por tanto, demostrar esas hipótesis.
El desequilibrio fundamental
Luego de proclamar los resultados electorales la noche del 13 de abril de 2005, la candidata de la Revolución Ciudadana, indicó que desconocía esos resultados porque provenían de un fraude electoral. La candidata tenía razón, pero no en el sentido contingente de manipulación de las urnas, actas o votos, sino de algo más profundo. La apelación al fraude electoral nacía del hecho de que las autoridades de control no hicieron nada por impedir que el candidato-presidente Daniel Noboa, utilice el Estado de manera discrecional y en función exclusiva para su campaña política.
Las violaciones a la ley electoral y a la Constitución fueron evidentes al extremo que el candidato-presidente Daniel Noboa nunca encargó la presidencia, mientras él hacía campaña electoral, a su vicepresidenta legal y constitucional, sino que procedió a nombrar de su propia iniciativa a un funcionario de su gobierno como vicepresidente. Un acto que rompía no solo con la ley sino con la Constitución pero que no fue advertido ni sancionado por ninguna autoridad ni electoral ni constitucional.
Noboa, utilizó todas las instituciones públicas para sincronizarlas en el reloj de su campaña electoral por fuera de toda prescripción legal y sin que haya existido ningún contrapeso para esa decisión. Así, gobernadores, ministros, subsecretarios, directores de empresas públicas, y funcionarios públicos de todos los niveles y en todos los distritos del país, entre otros, se convirtieron, de grado o por fuerza, en engranajes de un enorme mecanismo que hacía tabula rasa de toda consideración ética y legal en la utilización de recursos públicos para una campaña electoral que territorializó la campaña y confundió políticas públicas con ofrecimientos electorales.
La ley, en efecto, prohíbe la utilización de recursos públicos para cualquier acto electoral y su vigilancia y cumplimiento habían sido celosamente seguidas hasta estas elecciones sobre todo para vigilar el apoyo que se podría prestar, desde determinados espacios, sobre todo alcaldías y prefecturas manejadas por la oposición, a los candidatos que incomodaban o amenazaban al candidato-presidente.
Así, mientras se castigaba a alcaldes o Prefectos que habían apoyado a los candidatos de sus partidos políticos y las autoridades de control estaban prestas para la vigilancia y el castigo, en el caso del candidato-presidente, en cambio, hicieron mutis por el foro y mantuvieron una posición de connivencia e indiferencia ante las múltiples denuncias de la utilización de recursos públicos para la campaña electoral del candidato-presidente Daniel Noboa.
Esto hizo que el candidato-presidente haga una campaña de posicionamiento personal que renunciaba a darle contenidos de cualquier índole a la disputa electoral porque no era necesario y porque podía generar efectos no deseados. De esta forma, se produjo una paradoja en la cual el país entraba de lleno a definir aspectos claves de su futuro político, pero la campaña electoral se negaba a debatir cualquier tema que implique la más mínima profundidad conceptual. Se convirtió en una campaña inane, intrascendente, banal, en donde el candidato-presidente se convertía en influencer de tik tok divulgando los aspectos más banales de su vida cotidiana y renunciaba a realizar cualquier pronunciamiento sobre la difícil situación del país que tenía que ver, precisamente, por sus decisiones políticas.
Los medios de comunicación de la derecha y afines a Noboa, así como sus influencers, contribuyeron a exacerbar este ambiente de banalización absoluta en donde todo lo que implique el más mínimo esfuerzo de comprensión y debate sobre los problemas más importantes de la sociedad, era inmediatamente excluido y, en su lugar, se posicionaba un discurso maquineo de los buenos contra los malos, de los amigos y los enemigos. Era el retorno de Carl Schmitt, pero en el peor de los escenarios, porque se había llegado al grado cero de toda inteligencia social, a niveles de banalización de lo real que disputan incluso con aquello que Guy Debord llamaba la sociedad del espectáculo.
Los antecedentes
Curiosamente, este procedimiento de poner al Estado en la ecuación electoral, no fue ni creado ni inaugurado por el candidato-presidente Daniel Noboa. Alguien más ya lo había hecho antes que él y con resultados contundentes. Se trata, en efecto, del ex presidente Rafael Correa. En su gobierno, la utilización del Estado como vector político para cercar a sus oponentes y para convertirlo en un arma de disuasión fue una de sus características. De esta forma, Luisa González, la candidata de la Revolución Ciudadana, fue la víctima de un invento político de la misma Revolución Ciudadana.
Gracias a este expediente, como se había indicado, la Revolución Ciudadana pudo convertirse en hegemónica en el periodo 2007-2017. Fue porque intervino sobre el Estado y lo transformó en un arma política que pudo mantener esa hegemonía sin atisbos de resistencia.
La sala de máquinas de la Constitución: el hiperpresidencialismo
Muchos juristas cuestionaron a la Constitución del Ecuador del año 2008 por su hiperpresidencialismo. Si bien se reconocían los avances en derechos y la institucionalidad que se ponía en marcha para garantizar su real ejercicio y cumplimiento, también es cierto que en el diseño político del Estado se había manifestado que el hiperpresidencialismo, al no crear contrapesos al poder, podía convertirse en una importante dificultad al momento de poner límites al poder del ejecutivo, sobre todo cuando se altere la correlación de fuerzas.
Cuando se aprobó la Constitución de 2008, la Revolución Ciudadana, que en ese entonces se llamaba Alianza País, estaba al inicio del ciclo político en el cual sería hegemónica. Para consolidar esa hegemonía Alianza País, necesitaba controlar, directamente, las palancas claves del poder y esas palancas estaban en la capacidad de dirimir desde posiciones hegemónicas a las autoridades de control, el presupuesto del Estado, la capacidad de veto del Presidente y su capacidad de legislar, el monopolio sobre las políticas públicas y la capacidad discrecional sobre el presupuesto público. Fue por esa necesidad de hegemonía que Alianza País diseñó un poder ejecutivo con capacidades hiperpresidenciales.
Así, el legislativo no puede cambiar el presupuesto del Estado, solo puede “observarlo”. La Asamblea puede aprobar una ley con la mayoría de sus miembros, pero el presidente puede vetarla totalmente si es de su conveniencia hacerlo. Además, puede enviar decretos de urgencia económica que deben ser aprobados de forma obligatoria en treinta días. Si la Asamblea tarda un minuto más, entonces entrarán en vigencia de forma inmediata por el ministerio de ley.
Por supuesto que hay otros temas que dan cuenta del hiperpresidencialismo en el diseño del Estado en la Constitución de 2008, pero aquello que quiere resaltarse es que esa capacidad del hiperpresidencialismo fue clave al momento de orillar al Estado a transformarse en vector de una campaña electoral. El hiperpresidencialismo atenúa o elimina los contrapesos al poder del ejecutivo. Un ejecutivo fuerte es fundamental para todo proceso hegemónico. Lo demostró el caso de la Revolución Ciudadana en el periodo 2007-2017 y lo vuelve ahora a demostrar la reelección de Daniel Noboa.
Ante un ejecutivo fuerte, las demás instituciones del Estado, incluidas aquellas de control, terminan por plegarse a sus condiciones. Ninguna de ellas tiene la fuerza suficiente para mantener un mínimo margen de autonomía y espacio propio. Así, instituciones claves como el Consejo Nacional Electoral, se convierten en determinaciones del poder y ratifican la capacidad hegemónica del hiperpresidencialismo.
Fue gracias a la figura del hiperpresidencialismo que Daniel Noboa pudo poner en sintonía y sincronización no solo a las entidades del gobierno central sino también a aquellas del Estado y que, teóricamente, al menos, no están bajo la dependencia directa del ejecutivo. Pero ninguna autoridad quería arriesgar su posición ante un poder ejecutivo tan hegemónico.
El jurista Roberto Gargarella afirma que en la Constitución del Ecuador hay un conjunto de procedimientos y normas que se convierten en una especie de “sala de máquinas” del orden jurídico. Mutatis mutandis, la “sala de máquinas” de la Constitución puede ser adscrita a ese espacio relativamente oscuro y desde donde se procesa el poder del ejecutivo por sobre los demás poderes del Estado y, en consecuencia, sobre la sociedad. Ese espacio es el hiperpresidencialismo.
El Estado Fallido
La debilidad institucional del país es evidente. En el Ecuador, en el año 2025, hay una especie de colapso institucional. Las instituciones del país son una especie de zombis que aún no saben que están muertas y que sobreviven básicamente por inercia. Las Fuerzas Armadas atraviesan su peor momento por las acusaciones de crímenes de lesa humanidad provocados, especialmente, contra niños y jóvenes. La Fiscalía General del Estado se ha convertido en un alfil del poder que utiliza la violencia legítima del Estado para proteger a grandes delincuentes y perseguir a los enemigos del régimen. La Contraloría General del Estado persigue a quienes tienen deudas intrascendentes y deja en paz a negociados evidentes en los cuales incluso estaría involucrado de forma directa el candidato-presidente. El servicio de rentas internas se revela incapaz de cobrar las deudas tributarias a la familia del candidato-presidente Daniel Noboa. La Policía Nacional ha sido acusada de tener narcogenerales en sus filas por parte de la propia embajada de EEUU. Las cortes de justicia se han convertido en el epítome de la corrupción. Es imposible hacer un trámite normal, como sacar un pasaporte o una cédula de identidad, sin que medie la corrupción y la desidia del gobierno.
Es un ambiente de degradación institucional en el cual se ha perdido el sentido del nomos, es decir, la norma, la ley. Es una situación de anomia que surge por la intersección de varias crisis: la crisis económica provocada por la recesión y la falta de inversión y empleo; la crisis de seguridad ciudadana que ha convertido al país en uno de los más inseguros del mundo; la crisis institucional, etc.
Ahora bien, en medio de esta anomia que caracteriza al Estado fallido, hay una sola institución que sostiene al país y evita su colapso. Esa institución es la dolarización. Así, el sistema monetario se convirtió en garantía de sobrevivencia institucional del país. A la sociedad le preocupa la crisis, pero le parece soportable a condición de que se mantenga la dolarización. Existe la percepción de que, si este esquema monetario tambalea, todo se puede venir abajo.
En el contexto del Estado fallido y la situación de anomia, este fue uno de los recursos más importantes generados por el candidato-presidente y, esta vez, es un recurso que provino directamente desde él. El candidato-presidente, creó un ambiente de miedo con respecto a la dolarización. Indicó que si gana la Revolución Ciudadana la dolarización se vendría abajo. Lo hizo incluso a través de un Decreto Presidencial.
Traer a la dolarización como vector en la disputa electoral cuando es la única baza que tiene la sociedad para no naufragar bajo el peso de sus propios errores, demuestra la falta absoluta de escrúpulos del candidato-presidente y la forma por la cual integró todo lo que le ayude a ganar su campaña como determinaciones propias.
Así, el Estado fallido provocaba la anomia institucional. Ninguna institución podía reclamar espacios de autonomía por fuera del hiperpresidencialismo y esto condujo a una situación que exacerbaba la vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad se reveló un recurso clave para generar el miedo y administrarlo. Por eso el discurso de la inminente caída de la dolarización si ganaba la candidata de la Revolución Ciudadana prendió como fuego en pasto seco. No había posibilidad de oponer un discurso racional y coherente para desmentirlo.
Pero no solo era la vulnerabilidad que nace de una sociedad que no tiene instituciones que la protejan, sino que además fue generada de forma focalizada hacia aquellos que la campaña electoral del candidato-presidente consideraba como actores claves y que podían generar o disonancias u obstáculos. Ese expediente fue el lawfare, es decir, la persecución legal desde el Estado contra todos aquellos que podían convertirse en obstáculos en su camino.
El desenlace
Esto no quita, por supuesto, la responsabilidad de los errores de la campaña electoral de la Revolución Ciudadana. Pero son errores que solamente sirven para ratificar el proceso político llevado adelante por el candidato-presidente y que, en perspectiva, se convierten en pura contingencia.
Sin embargo, Daniel Noboa es el representante de un grupo oligárquico claramente definido. Esto hace que su gobierno pueda ser descrito como oligárquico-neoliberal. Esto representaría un giro de tuerca en el neoliberalismo. Pero ese giro de tuerca es incompatible con el orden constitucional vigente en el país y las leyes que lo fundamentan.
En efecto, la Constitución, al ser garantista, prohíbe la flexibilización laboral, el establecimiento de bases militares de otros países en territorio nacional, también prohíbe la privatización del agua, declara los derechos de la naturaleza, y obliga a que los bancos y financieras no realicen otras actividades y no sean propietarios de otros activos que no sean específicamente financieros. La Constitución también prohíbe la privatización de la seguridad social y la suscripción de acuerdos comerciales internacionales que impliquen laudos arbitrales contra el país. La Constitución define las áreas estratégicas del Estado e impide su privatización.
Precisamente por ello, una de las tareas políticas imprescindibles para articular, consolidar e imponer este modelo oligárquico neoliberal, del ahora reelecto presidente Daniel Noboa, es salir de esta camisa de fuerza que es la Constitución de 2008. Su victoria electoral es también la señal de que esta Constitución agotó todas sus posibilidades. Su tiempo histórico terminó. No se trata solamente de un giro de tuerca en el modelo oligárquico neoliberal sino del rediseño constitucional y legal en función de ese nuevo modelo político y económico.
Pero la convocatoria a una Asamblea Constituyente puede generar efectos no deseados y que pueden surgir por la polarización política que vive el país. Si la Revolución Ciudadana fue derrotada tan contundentemente significa que ya no es una amenaza para el régimen de Noboa. Pero si no es una amenaza, entonces ¿cómo mantener la polarización con un enemigo totalmente derrotado? ¿Cómo movilizar la voluntad ciudadana para que vote masivamente por el proyecto político que representa Noboa en una nueva Asamblea Constituyente? ¿Cómo generar el miedo suficiente para cosecharlo políticamente?
Para el presidente reelecto, no puede convocarse la Asamblea Constituyente si previamente no depura el escenario político y evacúa sus amenazas y, entre ellas, está la necesidad ineludible de derrotar totalmente a la Revolución Ciudadana. Es por ello que utiliza el lawfare, es decir la persecución política pura y dura, para reducir al máximo el espacio político de la Revolución Ciudadana y, de esta forma, impedir que dispute espacios de poder en la próxima Asamblea Constituyente. Asimismo, con el poder del Estado intentará cooptar a las organizaciones indígenas o, en todo caso, neutralizarlas al enfrentarlas entre sí, para acotar su incidencia e impedir que sean un obstáculo para la próxima Asamblea Constituyente.
La utilización de la persecución, el miedo, la crisis, y la cooptación de organizaciones sociales, en realidad, se parece mucho al fascismo, pero es el recurso que más a mano tiene el gobierno de Noboa para poder ganar la próxima Asamblea Constituyente. Si Noboa gana la Constituyente la transición se habrá cerrado en beneficio del modelo oligárquico-neoliberal. Pero si por cualquier circunstancia, Noboa no logra ganar la Asamblea Constituyente, entonces la transición continúa y las víctimas y derrotados de ahora podrían convertirse en los vencedores de mañana.